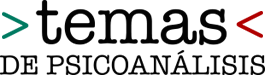Mar Rosàs Tosas (Barcelona, 1985) es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna en la Universidad Ramon Llull, donde imparte clases de Bioética y Antropología de la Salud. Se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra con una tesis sobre el papel de la tradición mesiánica judía en la obra de Jacques Derrida, que dio lugar al libro Mesianismo en la filosofía contemporánea. De Benjamin a Derrida (Herder, 2016). Fue profesora de estudios catalanes en la Universidad de Chicago (2012-2014) y coordinadora de investigación en ética aplicada de la Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull (2014-2022).
En los últimos años, ha puesto su bagaje en filosofía al servicio del estudio de algunos aspectos de las denominadas “humanidades médicas”, especialmente el estudio de los relatos de enfermedad y de la falta de credibilidad de pacientes con dolor crónico.
TdP.— Queríamos preguntarte, en primer lugar, cómo es que, desde la filosofía, has entrado en el tema del dolor.
Mar Rosàs.— Me interesa el hecho de que, a menudo, la mirada hacia las personas que sufren dolor crónico es de escepticismo. Es habitual que estos pacientes expresen que los médicos que les atienden les cuestionan, y que también se sienten cuestionados por su entorno afectivo, por su entorno laboral y por la administración. Este cuestionamiento tiene múltiples consecuencias negativas para estos pacientes, tanto en el plano médico, como en el económico y en el personal. Les es vetado el acceso a recursos sanitarios y a ayudas económicas. Y les genera la sensación de que su sufrimiento no es legítimo, y esta experiencia puede ser humillante.
Y estos pacientes no son una minoría: en el contexto occidental, más de un 30% de personas sufren alguna forma de dolor crónico. Esta preocupación me llevó a intentar aplicar un concepto de la filósofa Miranda Fricker al fenómeno de la falta de credibilidad de los pacientes con dolor crónico para comprender mejor por qué sucede y qué consecuencias tiene. Fricker tiene un libro del año 2007 que se titula Injusticia epistémica. Es un libro que no trata del mundo sanitario, pero cuando lo leí, yo que doy clases de antropología y de bioética, vi que podíamos aplicar ese concepto al mundo sanitario, especialmente en el caso del dolor. Ella dice que la “injusticia epistémica” es el hecho de no dar a una persona la credibilidad que le corresponde. Para ella, pues, a cada persona, en una determinada circunstancia, le corresponde un grado determinado de credibilidad, y eso se puede evaluar. A mí me parece que, desde la óptica de la posmodernidad, podríamos cuestionar que exista un “grado de credibilidad” correcto. Pero la idea de Fricker no deja de ser muy importante: cuestionamos a personas a quienes no deberíamos cuestionar.
Para Miranda Fricker, la injusticia epistémica es un concepto en la intersección entre la ética y la epistemología. La ética tiene que ver con qué es lo bueno, qué es lo justo, con dar a cada uno lo que le corresponde. La epistemología, a su vez, tiene que ver con cómo conocemos. ¿Conocemos a través de los sentidos, conocemos a través de la razón? ¿Cuáles son los estímulos que recibimos, a cuáles les hacemos caso y a cuáles no les hacemos caso? La injusticia epistémica tiene que ver con no ser suficientemente justos con una serie de personas porque no hacemos suficiente caso de la información que nos dan. Pone un ejemplo clásico: en un juicio, en el contexto norteamericano, el testimonio de una persona afroamericana es muchas veces menos tenido en cuenta que el testimonio de una persona blanca, aunque lo que diga sea tan cierto o incluso más.
Fricker distingue dos tipos de injusticia epistémica y yo creo que los dos se pueden aplicar al ámbito del dolor. El primer tipo de injusticia epistémica es la injusticia testimonial. Es decir, hacemos menos caso a una persona por una serie de prejuicios sobre esta persona y sobre el colectivo al que pertenece la persona. Si es un niño pequeño, tendemos a pensar: “ay, está exagerando”. O también se ha estudiado cómo, en algunos contextos, se tiende a dudar más de lo que expresan las mujeres que los hombres.
¿No sucede exactamente esto en el caso de pacientes con dolor, especialmente con dolor crónico? ¿No podríamos decir precisamente que muchos pacientes con dolor crónico sufren de injusticia epistémica, porque los profesionales sanitarios que les atienden, pero también su entorno afectivo y laboral, se miran su sufrimiento con escepticismo? Los niños y las mujeres son precisamente ejemplos que señalan los historiadores del dolor como colectivos de los que históricamente se ha tendido a cuestionar la expresión del dolor. Hay una serie de historias del dolor escritas recientemente que hablan de ello. Una muy interesante es la de Joanna Bourke, The Story of Pain. From Prayer to Painkillers y otra es la de Javier Moscoso, Pain. A Cultural History. También estudian cómo se duda especialmente de las expresiones de malestar de personas migrantes que hablan nuestras lenguas de forma deficiente.
TdP.— Esto de la injusticia epistémica es muy interesante. Creo que también hablas de la cultura de la sospecha.
Mar Rosàs.— Sí, se sospecha que el otro se lo inventa. A veces es cierto, claro. Pero muchas veces no lo es. Los historiadores del dolor explican, por ejemplo, que hasta hace relativamente poco se consideraba que las mujeres africanas o afroamericanas cuando parían sentían menos dolor. Y esto hizo que muchas veces, en el contexto norteamericano, en los hospitales, no se les diera anestesia epidural. Ahora se ha visto que esto simplemente no es cierto, que sienten el mismo dolor. O, por ejemplo, en el siglo XIX, se consideraba que los aborígenes de Nueva Zelanda, Australia y Canadá y los aborígenes africanos eran prácticamente insensibles al dolor. Y en el siglo XIX hay estudios de un médico de Sussex, Inglaterra, que decía que los mediterráneos eran más excitables al dolor. Por tanto, algunos de estos ejemplos confirmarían que lo que dice Miranda Fricker se aplica al ámbito del dolor. Es decir, que nos creemos más o menos del dolor de alguien en función de lo que creemos sobre esa persona. Este es un tema.
TdP—. Pero dices que además de la injusticia testimonial habría otra.
Mar Rosàs.— Sí, Miranda Fricker dice que hay otro tipo de injusticia epistémica, que es la injusticia hermenéutica, que consiste en que no acabamos de creernos un fenómeno y de entenderlo tanto quienes lo sufren como quienes lo miran desde afuera porque aún no existe un concepto que nos permita explicarlo. Ella, que viene de la tradición feminista, pone ejemplos del feminismo clásico. Habla, por ejemplo, del concepto de violación dentro del matrimonio. Este concepto es relativamente nuevo. Antes, una serie de mujeres eran violadas dentro del matrimonio, pero se consideraba que era una cosa normal, que mantener relaciones sexuales formaba parte de los deberes del matrimonio, y que, por lo tanto, el malestar que a ellas eso les generaba no lo podían acabar de comprender porque faltaba un concepto. Otro ejemplo es la depresión postparto. Hoy en día sabemos qué es la depresión postparto, los mecanismos biológicos y psicológicos que hay detrás, al menos en parte. Cuando eso no existía, una serie de mujeres que habían parido, se pasaban el día durmiendo, descansando, no se encargaban del hijo, no le daban el pecho, y se las consideraba malas madres, que no estaban a la altura moral de lo que les correspondía. Cuando aparece este concepto, estas mujeres de repente pueden entender su propia experiencia.
TdP.— Y eso sería la injusticia hermenéutica, porque no hay el concepto donde situar un sentimiento, unos fenómenos. Y entonces se juzga mal a esta persona.
Ma Rosàs.— Exacto. ¿Pasa eso en el ámbito sanitario? Yo diría que sí. ¿Qué pasa con todas aquellas patologías o malestares que no tienen una etiqueta diagnóstica? Qué tranquilizador resulta cuando a un paciente, después de la enésima prueba diagnóstica, por fin le encuentran una causa, lo celebra. Es decir, cuando el médico dice “tranquilo, no tienes nada, todas las pruebas salen bien”, puede ser exasperante para algunos pacientes, porque lo que desean es que, por favor, alguna prueba revele y visibilice la causa de su malestar.
TdP.— Porque si no, entran en el ámbito de la sospecha.
Mar Rosàs.—– Exacto, son sospechosos de estar inventando, de estar exagerando, de querer aprovecharse del sistema. Entonces, mi intuición, y es un tema en el que estoy trabajando, es que hay un tipo de malestares físicos y anímicos que sufre la población para los que no hay una etiqueta todavía, y que, por lo tanto, son objeto de sospecha. La gente del entorno duda de ellos, los cuestionan. Ellos sienten que el sufrimiento que tienen no es legítimo. Sienten culpa, vergüenza. Eso pasa con gente que tiene fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de Ehlers-Danlos, etc. La gente frunce una ceja : “uf, tienes eso, uf, bueno…”. Mi intuición es que no sólo nos faltan todavía una serie de etiquetas diagnósticas para explicar algunos fenómenos, y el dolor crónico está entre ellos, sino que todo nuestro modelo biomédico descansa o se basa en un modelo epistemológico, es decir, en un modelo sobre qué información es válida y cuál no es, en el que algunos malestares importantes no tienen cabida. Y esta exclusión genera la injusticia hermenéutica en el ámbito sanitario.
TdP.— Nos gustaría que ampliaras esta intuición.
Mar Rosàs.— Sí, me explico. Aquí hay toda una línea que viene desde el siglo XVI, cuando Andreas Vesalius, que era un médico flamenco, hace un tratado del cuerpo humano con dibujos de la anatomía, de la musculatura, que circularon ampliamente. De humani corporis fabrica.
TdP.—– Creo que hasta el Renacimiento estaba prohibido diseccionar y mirar el interior del cuerpo humano.
Mar Rosàs.— Sí, estaba prohibido. Pero, a partir de Vesalius, y es algo que explican muy bien los historiadores de la medicina, comienza a extenderse la idea, que hoy nosotros ya damos por descontado pero que entonces es nueva, de que el cuerpo es como una máquina, y que si alguna cosa funciona mal es porque hay una pieza de este engranaje que funciona mal. La noción anterior del cuerpo humano, antigua —por ejemplo, la de Galeno, o la de Hipócrates— era diferente. La salud tenía que ver con el equilibrio entre una serie de humores. A partir del tratado de Vesalius, que además tiene unos dibujos muy bonitos hechos por Jan Stefan van Calcar, un discípulo de Tiziano, se va extendiendo la idea de que el cuerpo es como una máquina. Esto tiene una serie de ventajas, pero acabará marginando una serie de patologías que este modelo no permite explicar.
TdP.— Esto tiene entonces implicaciones muy amplias.
Mar Rosàs.—– Sí, porque se va consolidando, no solo en el mundo médico, sino también filosóficamente, la idea del cuerpo como máquina. Poco después, Descartes, en su sexta meditación, compara el cuerpo humano con un reloj: el cuerpo enfermo sería como un reloj averiado. Entonces tenemos que buscar cuál de las piezas del reloj está estropeada para arreglarlo. Más adelante, en el siglo XVIII, Bichat, un médico francés, es seguramente quien más consolida esta visión y está en la raíz de nuestro modelo biomédico, o sea, que cualquier patología de cualquier tipo, sea física o sea anímica, es el resultado de un daño en los tejidos. Bichat es el padre de la histología moderna (¡aunque él trabajaba sin microscopio!). Bichat cree que, en cualquier patología, si la miramos bien, microscópicamente, encontraremos un daño y una alteración en los tejidos. Y, por lo tanto, en definitiva, lo que viene a decir es que el malestar físico es una percepción subjetiva que tiene una causa objetiva, y que el objetivo del médico es escuchar el relato subjetivo del paciente, y después mirar el cuerpo del paciente para llegar a la causa objetiva en los tejidos. Nuestro modelo biomédico actualmente descansa sobre esta concepción del cuerpo. Y eso está muy bien y es muy útil. Pero ¿qué sucede con todos esos malestares en los que, por más que miramos, no encontramos una causa objetiva?
TdP.— Recuerdo que cuando estudiaba medicina, cuando no se encontraba la causa de un trastorno, se decía que era idiopática, que era el nombre que se daba a un trastorno del que no se había encontrado la causa.
Mar Rosàs.— Yo diría que cuando se determina que hay una causa idiopática, creo que ya es una buena señal, porque entonces está en juego lo que Miranda Fricker diría que es una cierta humildad epistémica. Es decir, yo no sé qué tiene usted, pero creo que tiene alguna cosa y que simplemente no tenemos los medios todavía para determinarla. El problema es cuando lo que le dicen al paciente es que no tiene nada. Y entonces, dejamos al paciente desarmado porque no tiene acceso a recursos sanitarios, no tiene acceso a la legitimidad moral que supone un diagnóstico; no tiene acceso al reconocimiento, en definitiva. Es una experiencia humillante, a veces. ¿Cuántas veces el médico, en lugar de decir “aquí hay una cuestión idiopática”, dice “esto es una cosa psicosomática, vaya al psicólogo”? Lo cual a veces es cierto, hay males psicosomáticos, pero ¿cuántos de estos pacientes con dolor crónico están hartos de que los envíen al psicólogo y al psiquiatra?
TdP.— Porque escuchan: “usted no tiene nada, vaya al psicólogo” y no: “tiene algo y lo debe tratar con el psicólogo”. A los psicólogos nos llegan pacientes que vienen porque les han dicho que vengan, con bastantes dudas.
Mar Rosàs.— Vayamos ahora a la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo. Normalmente, cuando se diferencian estos dos tipos de dolores, el criterio es la duración. Se considera dolor crónico a aquel dolor que dura más de 3 meses. Es decir, un dolor crónico no tiene por qué ser para siempre, es el dolor que dura más de 3 meses. Por lo tanto, la diferencia no es una diferencia de intensidad necesariamente, sino de duración. Ahora bien, es cierto que, para la persona que lo vive, la duración supone una diferencia radical porque la convivencia con un dolor crónico no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo transforma tu existencia absolutamente: tus relaciones, tu capacidad de trabajar, tus formas de ocio.
Los especialistas en dolor dicen que el dolor agudo tiene dos funciones principales que en el dolor crónico ya no están en juego. Las dos funciones principales del dolor son, por una parte, avisar de que estás haciendo una cosa peligrosa y, por otro lado, obligarte a descansar para que los tejidos se regeneren. Imaginemos que yo intento levantar un piano y me duelen las lumbares: el cuerpo me avisa de que tengo que parar o me partiré la espalda. El dolor es, pues, un aliado del ser humano porque le avisa de que pare. Si no sintiéramos dolor, nos moriríamos quemados, por ejemplo.
El dolor es un aliado porque te avisa de que lo que estás haciendo es peligroso para tu integridad física. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que tuvieron una lesión porque levantaron el piano y la lesión se curó, pero siguen sintiendo dolor y ese dolor ya no avisa ni regenera, ya no cumple ninguna de estas dos funciones? Aquí tenemos un dolor crónico no solo por su duración, sino por su naturaleza. Pacientes que tuvieron una lesión que se recuperó o pacientes que nunca tuvieron una lesión pero que tienen un dolor que no cumple estos dos tipos de funciones. Ya no estamos ante un dolor de tipo ““nociceptivo”.
TdP.— Explícanos un poco mejor esta noción.
Mar Rosàs.— Dolor nociceptivo es la reacción del cuerpo a un estímulo porque hay una lesión. Cuando ya no hay la lesión, el dolor ya no es la reacción a esta lesión. En muchos casos, entonces, podríamos hablar a veces de dolores neuropáticos, es decir, que son el resultado de que el sistema nervioso esté alterado, funcione mal y emita esta señal continuamente. Esto es desquiciante para la persona si no podemos rescatarla de esto. Estas personas, lo que desean, es encontrar algo que les quite el dolor, obviamente, pero también desean encontrar una explicación al dolor. A veces la explicación es casi tan importante como la curación. Aquí hay un concepto que a mí me interesa mucho, de un sociólogo de los años 50, Talcott Parsons, que ideó el concepto de “sick role”, o sea el papel del enfermo; es decir, cuando a una persona se le cuelga una etiqueta diagnóstica, sea un cáncer grave o una gripe, puede ejercer el papel de enfermo de forma legítima, lo que implica una serie de derechos y una serie de deberes y también supone estar exento de una serie de obligaciones. El enfermo puede dormir y descansar más horas, puede ir en pijama por casa si quiere, puede abstenerse de ir a reuniones sociales, y en algunos contextos tiene la suerte de poder abstenerse de trabajar. Por lo tanto, tú ejerces el “sick role” de forma legítima sólo si tienes una etiqueta diagnóstica, pero si no la tienes y tú quieres hacer todo esto entonces tienes un problema. De ahí la lucha para conseguir la etiqueta diagnóstica de muchas personas, no sólo porque es el medio para encontrar una curación, sino también para sentir que lo que les sucede es legítimo y que su comportamiento es legítimo también.
Volviendo a la limitación del modelo epistemológico predominante en biomedicina. A mí me gusta cómo lo describe Javier Moscoso, uno de los historiadores del dolor que he mencionado antes. Nuestro modelo epistemológico predominante en biomedicina, explica, hace énfasis en la geografía y no en la historia, es decir en visibilizar la localización de la causa del dolor, “esto está aquí”, y no tanto en la historia o el relato del paciente. Para el médico, normalmente, lo que el paciente explica es sólo necesario en la medida en que permite iluminar y encontrar la causa, pero el relato del paciente en sí, si no es para encontrar la causa, resulta inútil y entonces la subjetividad del paciente queda excluida. Esta es una limitación de nuestra sistema biomédico y convendría otorgar más valor al relato del paciente, como defienden las voces de la llamada “medicina narrativa”.
TdP.— Habría una cuestión sobre la posible función de este dolor crónico, sobre todo cuando no se encuentra la causa y ya no sirve como aviso, sino que acaba siendo un problema en sí mismo. Parece ser que en la población occidental va aumentando cada vez más el porcentaje de gente que tiene dolor crónico. ¿Esto quizás señalaría una forma de expresión cuando no puede hacerse de otra manera?
Mar Rosàs.— Es una pregunta muy difícil; más psicológica que filosófica. Sí que sabemos que en el mundo occidental el dolor crónico parece ser que es mayor que en otros contextos socioculturales. Se atribuye, en parte, al estilo de vida, la falta de actividad física, una alimentación inadecuada. También se ha señalado que puede ser fruto del estrés sostenido, característico de la lógica del rendimiento que impera en el mundo occidental. Parece que el estrés sostenido puede generar una hiperactivación permanente del sistema simpático, que generalmente se activa puntualmente para hacer nuestro cuerpo apto para situaciones de estrés o emergencias. Si el sistema nervioso autónomo no puede volver a un equilibrio entre el sistema parasimpático —encargado del reposo y la digestión, por ejemplo— y el simpático, pueden aparecer múltiples síntomas relacionados con la fatiga, problemas digestivos y dolor, entre otras cosas. De hecho, se ha comenzado a utilizar y de hecho yo tengo uno aquí, os lo puedo enseñar, algo que me ha llamado mucho la atención: unos artefactos que consisten en una pinza que se coloca en este punto de la oreja que se llama tragus y emite una pequeña vibración que supuestamente estimula el nervio vago, que lo que hace es reforzar el sistema parasimpático y permitir calmar el simpático. Esto ahora se está probando en el COVID persistente, en la fibromialgias y en fatigas crónicas. studios recientes muestran que el uso de este aparato en personas con dolor crónico tiene resultados bastante buenos. Pero no tengo claro si vuestra pregunta iba por aquí.
TdP.— El tema es realmente complejo. Me preguntaba si el dolor crónico es expresión de un malestar que no se deja atrapar en la malla de nuestros conceptos. Antes, cuando hablabas de Vesalius, pensaba que el cuerpo de Vesalius es el cuerpo observado, el que ves si haces una disección, y en cambio el cuerpo de Galeno era un cuerpo que no lo veías y te lo imaginabas. Este tema del equilibrio de los humores me hace pensar en la medicina oriental, que está tan en boga. Estaríamos hablando de un cuerpo vivenciado quizás a la persona le debe ir mejor pensar que su cuerpo es mirado, observado, tratado y tocado de una manera diferente de cómo lo hace la medicina tradicional.
Mar Rosàs.— Absolutamente. La medicina tradicional china sigue esta lógica de entender la salud como equilibrio, pero esto ya se encuentra en la medicina occidental antigua. Milón de Crotona y los filósofos griegos ya hablaban de la salud como equilibrio, como isonomía, como igualdad de las partes. De hecho, Milón de Crotona sostenía que la enfermedad es monarquía en el sentido de que es la imposición de algún elemento por encima de los demás. Se utilizan continuamente metáforas políticas y bélicas para hablar de salud, entendiendo el cuerpo como un campo de batalla. Susan Sontag también ha trabajado esto en un libro que se llama “La enfermedad y sus metáforas”.
La pregunta que me haces sobre el dolor en el mundo contemporáneo, creo que no la puedo contestar desde la antropología de la salud. Intento explicar por qué. En las lenguas románicas, tenemos una única palabra para referirnos a enfermedad. Pero en inglés usan como mínimo tres palabras: disease, illness y sickness. Y los antropólogos de la salud, como Young, Kleinman y Engelhardt, ya decían desde los años 80 que una cosa es disease, que es la patología objetiva, lo que hay, tanto si es física como si es mental, y que el médico debe poder observar y determinar. Después está illness, que es la vivencia subjetiva del paciente. Sabemos que dos personas con la misma disease pueden tener una experiencia radicalmente diferente. Illness es cómo vives los sentimientos que se te desencadenan en tu día a día. Y finalmente está sickness, que ellos dicen que es la reacción social a la enfermedad, cómo reacciona el entorno. Existen enfermedades que en ciertos contextos provocan compasión. Hay otras que suscitan escepticismo, o vergüenza, o generan culpa —esto sería sickness—. Todo esto parte de la distinción clarísima entre la objetividad y la subjetividad. ¿Esta distinción se aguanta en el caso del dolor? Yo creo que no.
Yo creo que el dolor es un fenómeno tan original y sorprendente que colapsa la distinción entre objetivo y subjetivo, tan fundamental para el modelo epistemológico de la medicina desde, por lo menos, Vesalius. Porque cuando alguien siente dolor, ¿esto es solo objetivo? ¿Esto es solo una percepción subjetiva que señala hacia algún lugar? ¿O es también “lo que hay”, lo objetivo? De hecho, la misma definición del dolor elaborada por la la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) lo plantea en términos de “sensación”: “el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial”.
El filósofo Ludwig Wittgenstein pone justamente el ejemplo del dolor cuando explica que el lenguaje es intersubjetivo. Dice que el lenguaje es una práctica que involucra a mucha gente y que, por lo tanto, tiene que haber un espacio compartido entre lo público y lo privado, porque si no, no nos entenderíamos. El lenguaje no es radicalmente privado, sino algo compartido. Si no, no serviría. Es decir, el lenguaje supera la distinción entre privado y público. Y, como ejemplo, Wittgenstein se refiere al dolor, diciendo que las palabras para estados como el dolor deben ser intersubjetivas. No puede ser algo solo subjetivo o totalmente objetivo.
Pero más allá del lenguaje para referirnos al dolor, lo que nos dicen los historiadores del dolor, como Joanna Bourke y Javier Moscoso entre los más recientes, es que en cada cultura la expresión del dolor es diferente. Hay culturas que lo expresan de formas muy claras y explícitas, otras contienen la expresión. La reacción al dolor también es diferente en cada cultura, la reacción propia y la de los otros. Pero lo que ahora nos interesa es que no solo la expresión y la reacción del dolor es diferente en cada cultura, sino que la experiencia del dolor es diferente. Esto es una tesis muy radical. Lo que dicen ellos es que no hay algo así como un dolor objetivo que cada cultura vive de forma diferente, sino que el dolor objetivo no existe. La experiencia del dolor es cultural, es aprendida. La manera cómo sentimos dolor —que tiene que ver con los circuitos neuronales que se activan cuando sentimos dolor— son diferentes en cada contexto cultural. Esto es muy, muy radical. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo. Pero, en cualquier caso, está claro que la dificultad de discernir entre la dimensión objetiva y la subjetiva del dolor está en la raíz de la falta de credibilidad de muchos pacientes con dolor, especialmente crónico.
TdP.— Como psicoanalista diríamos que lo cultural tiene para nosotros unas raíces en la primera infancia, en el entorno constituido por los primeros cuidadores. Sus reacciones quizás condicionan la expresión del dolor, no sé si su vivencia. Si un niño se cae, quizás se queja, quizás llora, pero a lo mejor si vas angustiado hacia él, llora más.
Mar Rosàs.— Absolutamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la psicología positiva, que es uno de mis temas de investigación, es muy interesante porque encontramos mucha gente recomendando que cuando los niños pequeños se hacen daño, no hagamos lo que siempre hacemos, de decir, “va, un poco de agua, una tirita”, porque así les estamos transmitiendo la idea que el dolor es una cosa que se cura desde afuera. Sino que les tenemos que explicar, dicen ellos, que estén tranquilos, que el cuerpo se cura solo y que se curará solo. Y que, si tú haces eso con tus niños, al cabo de dos o tres años, ellos ya no sienten esos dolores. No creo que realmente esto funcione así, tan fácilmente. Pero la idea de fondo la comparto: la manera cómo reaccionamos al dolor de los otros incide en cómo el otro experimenta el dolor.
Eso es muy radical y abre esperanza en los tratamientos. ¿Podemos incidir no sólo en cómo el otro expresa el dolor y cómo el otro convive con el dolor, sino que podemos incidir realmente en la experiencia del dolor, hacer que lo sientan menos? Bueno…
TdP.— Respecto a lo que dices de la psicología positiva, te preguntaría si el hecho de que la persona piense que si ya se le irá arreglando solo y no sienta que exista una respuesta, quizás entonces el dolor se le cronifica.
Mar Rosàs.— Intuitivamente respondería que sí. Pero soy muy cautelosa con los discursos de pensamiento positivo, porque me parece que en nuestro entorno cultural está muy de moda el pensamiento positivo y entonces, dado que se ha estudiado que quien es más positivo tiene más salud, se siente mejor, vive más años, etc., etc., lo que esperamos de la gente que se encuentra mal es que sea positiva. Le decimos “haga el favor de ser positivo”. Yo con eso procuro ser muy cautelosa porque me sabe mal esperar eso de pacientes que, los pobres, encima que se encuentran mal, les dices que les pasa esto porque no son lo bastante positivos y con eso los estigmatizas.
El peligro de estos discursos, que en parte tienen una base real, es que de forma inconsciente, tácita, se alinean con el neoliberalismo, que al final lo que dice es que tú eres el responsable de tu destino. Hiperresponsabilizan al sujeto de una serie de cuestiones, su salud, educación, bienestar, de los que el Estado se va desresponsabilizando progresivamente. Y esto, que puede ser leído como un empoderamiento del sujeto —“tú puedes salir adelante independientemente de las circunstancias que vives, aunque tu trabajo sea precario, tú puedes ser feliz—, está bien, pero claro, miren, ¿no deberíamos estar haciendo aquí una lucha contra las empresas que precarizan a sus trabajadores, por ejemplo, en vez de hiperresponsabilizar al sujeto de su propio benestar?
TdP.— Quería preguntarte acerca de algo que tú también has tratado, que es la cuantificación y comunicación del dolor. Una vez, como paciente, al hablar de un dolor que sentía, el médico me inquirió: ¿del 1 al 10 dónde lo situarías?
Mar Rosàs.— Aquí hay un tema muy, muy interesante porque es un fruto lógico de la lógica de Vesalius, Descartes, Bichat, ¿no? Es decir, intentamos objetivar las causas de las patologías. Cuando no conseguimos objetivar las causas, al menos intentamos objetivar la descripción de los síntomas.? Y por eso se han puesto de moda las pain scales, es decir, las escalas del dolor. Hay la del 0 al 10, que a mí me resulta muy inquietante porque ¿cómo sabes cuál es el 10? Es decir, para poner una cifra tú tienes que poder calcular la proporción que hay entre cada una de las cifras, y entonces necesitas ser muy hábil en cálculo. Además, si no has vivido nunca el 10, ¿cómo puedes calcularlo? La respuesta que das está influenciada, evidentemente, por el día que tienes y por la respuesta que tú quieres de la otra persona.
De hecho, hasta pasado el año 1800, los cirujanos operaban sin anestésicos como éter o cloroformo. Por esta razón, explican los historiadores de la salud, para ser cirujano convenía ser una persona fría e insensible, para poder soportar lo que operar en estas condiciones implicaba. Se considera que esa es una de las causas del menoscabo del dolor en el ámbito sanitario, porque, aunque ahora ya se opera con anestésicos muy eficaces, lo cierto que entre los cirujanos hay una inercia, una tendencia a ser distante, a no implicarse emocionalmente con el paciente. Esta distancia también es característica de algunas especialidades médicas, especialmente en algunos contextos culturales. Es habitual, entonces, la típica reacción frente a un paciente que tiene mucho dolor de considerar que es un exagerado. Y aunque el discurso oficial es que hay una sobremedicación, hay estudios como el de Joanna Bourke que demuestran que, en ciertos casos el dolor, es insuficientemente tratado con analgésicos. Se ha estudiado, por ejemplo, a propósito de personas que mueren de cáncer con dolores muy intensos que se hubiesen podido aliviar. Luego está la otra cara: la sobremedicación. La cara oscura, como el caso del oxycontin, que es un fármaco para el dolor, muy potente y muy adictivo. En The Empire of Pain se examina cómo el fármaco se ha promovido de maneras muy cuestionables y todo el daño que ha acarreado.
Pero volviendo al tema de las escalas del dolor, después de las escalas de numeración, se pusieron de moda las face scales, las escalas con caras. Usted es un niño pequeño, o no conoce nuestra lengua y debe indicar cuál es la cara con la que se identifica: la que está contenta, o triste, o la que indica que está muy apurado. Pero, de nuevo, esto es muy subjetivo y poco útil. Después, en los años setenta, apareció en Estados Unidos el McGill Questionnaire, una lista con múltiples palabras para describir el dolor. Este cuestionario no solo valora la intensidad, sino también los tipos de dolor: hay dolores que queman, dolores que pinchan, dolores que presionan. Y es muy interesante porque, a efectos prácticos, al generalizarse el uso del McGill Questionnaire, se ha reducido la riqueza del léxico que utilizan muchas lenguas y culturas para referirse al dolor.
TdP.— Hay un diccionario de términos para el dolor. Está en inglés y se encuentra en internet. https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/
Mar Rosàs.— Ah, qué interesante, no lo sabía. Y el otro problema del McGill es que se tradujo a muchas lenguas para los inmigrantes que hay en Estados Unidos, pero también para que lo utilizaran en otros países. Pero, claro, se ha puesto de manifiesto que el lenguaje nunca es neutral, sino que siempre está imbricado en la cultura. El lenguaje siempre es metafórico, ¿no? Por ejemplo, existe una expresión muy típica en inglés para referirse a un tipo de dolor en la garganta: “es como si tuviera una rana en la garganta”. Claro, esto nosotros no lo decimos nunca. Podemos decir “es como si me hubiese pasado un tren por encima”. Que, aunque nunca me ha pasado, es una metáfora que culturalmente hacemos circular, ¿no? Entonces se hizo evidente la absurdidad de traducir las expresiones de dolor a otras lenguas. Todos esos intentos de hacer escalas del dolor, de caras, de cifras, de palabras, son intentos de objetivar el dolor, pero, a mi modo de verlo, como sostiene Daniel Buchman, estos intentos de objetivar el dolor para poder legitimar y entender el dolor de pacientes cuyo dolor no es tomado seriamente, acaban reforzando las mismas lógicas de objetivación que estos intentos querían superar.
¿No tendríamos que dejar de lado esta obsesión por objetivarlo todo? Y escuchar y creernos el relato subjetivo del paciente. Creerlo significa, por una parte, decirle: “mire, no sé qué tiene usted, pero me lo creo”. Pero creerle no es solo una cuestión cognitiva. También quiere decir hacer una serie de gestos con los pacientes, es decir, si tienes un paciente con dolor crónico, pues ayudarlo a sentarse, ofrecerle una almohada; cuando va a pedir hora en recepción, pedir que le ofrezcan una silla para esperar en la cola. Que tú no sepas cuál es la causa del dolor de tu paciente no quiere decir que lo menoscabes hasta un punto que resulta a veces humillante. Entonces, como contrapartida a la injusticia epistémica de la cual hablaba Miranda Fricker, podríamos ofrecer unas prácticas propias de la humildad epistémica, que es “bueno, yo no sé qué le pasa a usted exactamente. Tanto yo como nuestro sistema médico tenemos limitaciones. Pero me lo creo”.
TdP.— Creo que cuando el médico observa que sus intentos terapéuticos frente al dolor de su paciente van fracasando, quizás esto pone a prueba su capacidad de creer en él.
Mar Rosàs.— Supongo que aquí también entra en juego la concepción que tenga el paciente de lo que es la medicina, qué espera de la medicina. Para mí es una señal de inteligencia cuando un médico dice “eso no lo sé, no lo había visto nunca y me lo miraré”. ¿No? Y no cuando hace lo contrario, cuando te niega, te cierra la posibilidad de hablarlo, te dice que eso no existe, ¿no? Pero claro, el paciente también debe estar preparado para esto, también tiene que entender. Si no, el paciente tiene una imagen ingenua de lo que es la medicina, una imagen fantasiosa, idealizada, de que la medicina es una especie de recetario que te resuelve todas las cosas. La medicina no es así; tiene muchas incógnitas.
TdP.— ¿No crees que también ha descendido mucho la autoridad del médico? Antes muchos pacientes se aliviaban por el solo hecho de saber que pronto les vería el médico, incluso si luego les decía: “vamos a mirar, hacer unos análisis, etc.” Esto ha cambiado tanto que el paciente, si el médico no le dice algo concreto de lo que tiene o le da una receta, se molesta.
Mar Rosàs.— Sí, creo que eso forma parte de una crisis de confianza generalizada. Es decir, los médicos dudan de los pacientes y los pacientes dudan de los médicos. Y eso forma parte no solo del ámbito médico, sino de la sociedad en general. Hay una crisis de confianza, que va de la mano de una promoción creciente de una cultura de la sospecha hacia el otro.
TdP.— Sí, ahora mi hija está haciendo el doctorado sobre la entrevista compartida, que significa que el paciente explica todo lo suyo y las alternativas que cree que son más adecuadas, y el médico también hace su enfoque. Lo ponen sobre la mesa y van haciendo un camino conjunto, respetando mutuamente el tipo de intervención. Es muy interesante, porque sales de este modelo y entras en el conocimiento del paciente. Y entonces, con este conocimiento hay más posibilidades. ¿Eso es un poco lo que explicabas de la medicina narrativa?
Mar Rosàs.— Sí, exacto. Hay una serie de teóricos que hace unos años que dicen: intentemos introducir el relato del paciente, la voz del paciente en el abordaje de su salud. En el ámbito de la ciencia se está produciendo un movimiento análogo. Se habla de “ciencia ciudadana”: que el ciudadano participe en el diseño de la misma investigación sobre la salud.
En el ámbito de la atención sanitaria, seguramente la teórica más conocida en esta línea es Rita Charon, que en 2006 escribió un libro que se llama Medicina narrativa (Narrative medicine. Honoring the stories of illness) y que explica que la medicina es una práctica narrativa, que la relación con los pacientes es narrativa, que la vivencia de la enfermedad es narrativa. Todo eso surge de que, en los años 80, la antropología de la salud, que estudia cómo el enfermo vive la enfermedad, y la narratología, que estudia cuál es la relación entre lo que sucede y lo que explicamos, empezaron a trabajar juntas, y vimos cómo la manera en la que explicamos la enfermedad a los demás y a nosotros mismos condiciona cómo la vivimos. Rita Charon surge de esa colaboración entre narratología y antropología. Y recorre a diversos narratólogos célebres del siglo XX para dar una serie de consejos prácticos a los profesionales sanitarios sobre cómo relacionarse con el paciente a través del relato que unos y otros hacen de la enfermedad.
Esto requiere una determinada actitud, evidentemente, y requiere tiempo. Aquí hay el gran problema del tiempo. Es una cuestión que yo estuve explorando hace 3 o 4 años. Existen una serie de estudios que miden cuántos segundos tardan los médicos en interrumpir la primera explicación del paciente. De media, son 23 segundos. Aquí, y en todo el mundo. Es lo que aguanta el médico escuchando y no interviniendo. A partir de entonces, el médico corta al paciente, repregunta, para dirigirlo a lo que le parece importante, que son, normalmente, síntomas, intensidad de síntomas y duración de síntomas. El resto tiende a cortarlo. Entonces, la gente que hacía estos estudios empezó a pedir a una serie de médicos que no interrumpieran a los pacientes y que, entonces, midieran cuántos segundos habla el paciente de manera ininterrumpida. Y resultó que la mayoría no hablaban más de un minuto. Y eso desmontó lo que llamamos el mito del paciente verborreico. Porque el discurso es “¡no tenemos tiempo, en la pública no tenemos tiempo!” “¡Es que los pacientes se enrollan mucho!” Y ciertamente hay algunos que se enrollan mucho. Pero estos estudios dicen que de cada más de 200 pacientes hay solo uno que habla seis minutos seguidos. El resto, la mayoría, en un minuto y medio o dos, lo han liquidado. Entonces, lo que sostuvieron estos autores, que hicieron unos artículos que se publicaron en el British Medical Journal, es que interrumpir a los pacientes no te hace ganar tiempo, sino que en muchos casos te lo hace perder. Porque entonces, cuando ya has terminado toda la visita, tú has hecho el diagnóstico, has diseñado un tratamiento, y el paciente ya está saliendo por la puerta, te suelta una cosa que él había intentado decirte, pero no había conseguido, que es como una bomba, del estilo: “perdone es que, ¿sabe? soy diabético”. Y entonces es “ah, tenemos que volver a pensar el tratamiento de cero”. Por lo tanto, estos artículos intentan animar a los médicos a escuchar a los pacientes diciendo: “no solo no perderéis el tiempo, sino que lo ganaréis, en el fondo”.
Vayamos a la práctica de la entrevista compartida que está estudiando tu hija: es que sale más a cuenta, incluso en términos neoliberales de rendimiento. ¿Cuántos pacientes tenemos que van al médico y que después no hacen caso a lo que les ha dicho porque no se lo creen, o porque no los ha escuchado? Estamos perdiendo un montón de horas de visitas, ¿no?
TdP.— Quería preguntarte sobre un aspecto del tema de la comunicación del dolor, que también has estudiado, y es el hecho de que, según cómo, el dolor puede destruir el lenguaje.
Mar Rosàs.— Otra de las causas del menoscabo de pacientes con dolor crónico es que es muy difícil comunicar dolor. Todos tenemos esta experiencia. Es muy difícil ponerle palabras. Hay una discusión entre los antropólogos del dolor de si eso es a causa de la naturaleza del dolor o es a causa de la naturaleza del lenguaje. Por ejemplo, Elaine Scarry, que en el año 85 escribió un libro sobre el dolor que fue muy pionero en su campo, The Body in Pain. Ella dice que hay un tipo de dolor que acaba destruyendo el lenguaje. Cuando sientes mucho dolor, no puedes ni hablar, solo puedes emitir sonidos y gritos. En ese sentido, el dolor destruye el lenguaje. Pero hay otros teóricos que dicen que no es exactamente así o que no siempre es así realmente, sino que la dificultad de comunicar el dolor tiene que ver con que el lenguaje es limitado, con que el lenguaje no nos permite explicarlo todo. Y aquí podríamos recurrir a los filósofos del lenguaje contemporáneo. A Wittgenstein, por ejemplo. Para él, el lenguaje es una especie de instrumento, como una pala que se va hundiendo en la arena y va profundizando en la realidad y conociendo la realidad, pero llega un momento en que la pala llega a la roca. Tú ya no puedes empujar más, la pala se dobla, el lenguaje se dobla y allí hay una realidad, que es aquella roca, pero tú no puedes penetrarla. ¿Es el dolor un tipo de realidad así? Es decir, ¿el lenguaje es limitado para explicarlo? Para entender esta limitación del lenguaje también nos pueden ser de ayuda filósofos más recientes, como Jacques Derrida. Para él, el lenguaje es un conjunto de significantes que nos remiten a unos significados, pero el significado nunca lo conseguimos plenamente, siempre queda una distancia. Nos acercamos a él, sí, pero de manera asintótica, siempre queda una determinada distancia. Por tanto, según esta hipótesis, que el dolor no sea totalmente comunicable no es por la naturaleza del dolor, sino por la naturaleza del lenguaje. Yo creo que hay en juego las dos cosas.
Pero, desde la lógica biomédica predominante en el mundo occidental, se tiende a entender el lenguaje como un instrumento, como una herramienta objetiva que nos permite poner palabras a todas las cosas y entonces, lo que queda fuera es incómodo para este sistema. Y por eso creo que el menoscabo de los pacientes con dolor crónico es una práctica de injusticia hermenéutica: todavía no tenemos los conceptos, todavía no tenemos el lenguaje. Y eso incomoda terriblemente a nuestro modelo biomédico y a su epistemología.
Yo no digo que esté mal este sistema. Por suerte lo tenemos. Pero hay que ser humildes, reconocer que hay muchas cosas que quedan fuera y no podemos hacerlo pagar a los pacientes. Porque el relato que tiene el médico es muy importante para el paciente, evidentemente, pero también para el entorno. Por ejemplo, cuando hay alguien enfermo, los amigos, los familiares, llaman a la casa y preguntan ¿cómo está él? Y al final, el que llama pregunta: pero ¿qué ha dicho el médico? Es decir, el relato que habitualmente más influye en los pacientes y en su entorno es el del médico. Por lo tanto, el médico tiene una responsabilidad muy elevada. Entonces, que el médico en ese relato pueda incluir notas de la humildad epistémica, yo creo que es fundamental, porque, si no, el paciente es objeto de sospecha, de cuestionamiento y se convierte en un personaje quejoso, exagerado, débil, pesado.
TdP.— Muchas gracias por esta charla tan interesante.
Mar Rosàs.—- Pero no os he respondido a la pregunta que hacéis de si algo en el mundo contemporáneo favorece el dolor crónico, yo también me lo pregunto. ¿Cómo lo veis?
TdP.—– Cuando hablamos por teléfono para preparar la charla, comentamos que en el mundo contemporáneo ya no existen aquellas histéricas de Charcot, hay quien dice que la fibromialgia es la histeria del siglo XXI. La histérica tenía la ventaja de que era algo más simbolizado, lo presentaba de manera indirecta, corporalmente, lo cual podía producir rechazo, porque era como si te quisiera hacer participar en un juego dramático sin tú quererlo, a diferencia de cuando vas a ver una obra de teatro. Quizás en el mundo actual esta forma de expresar alguna cosa que va más allá de lo que se puede poner en palabras no se puede hacer así. Y queda algo en el cuerpo sin poder expresarse.
Mar Rosàs.— Sí, el cuerpo como un almacén.
TdP.— Creo que entonces proliferan las “imposiciones de manos”. Que te toquen el cuerpo, terapias corporales, la gente necesita mucho que le toquen el cuerpo, porque esto les alivia.
Mar Rosàs.— Muchos pacientes con dolor crónico, cansados de que en el sistema médico convencional no encuentren respuesta, acaban en un circuito muy largo por la medicina alternativa. A veces es un viaje de no retorno, a veces se resuelven algunas cosas, otras no. Pero, al menos, allí se sienten más comprendidos. Hay en juego la necesidad de hallar reconocimiento y legitimidad.
El tema de la histeria me interesa mucho. Hay un libro de Andrew Scull, Hysteria: The Disturbing History, sobre la historia de la histeria desde el siglo XVI hasta la actualidad. Has hecho referencia a aquellas teatralizaciones espectaculares de estas pacientes que la gente iba a ver. Pero es que el dolor se sigue teatralizando. En las asociaciones de pacientes con dolor crónico, los pacientes, cuando tienen una revisión en un tribunal médico en que se juegan mucho, como es la financiación de su vida, se dan consejos entre ellos de cómo teatralizar para que su sufrimiento sea creíble. No están intentando mentir porque tienen de verdad un dolor crónico, pero creen que la forma cómo lo expresan no es creíble para el otro y entonces se aconsejan: “no te maquilles, usa bastón”. No intentan engañar al sistema, intentan usar un lenguaje que sea creíble según los estándares.
TdP.— El entorno actual aumenta la incomunicación, el vínculo. Los niños ya no juegan en la calle, por decirlo de alguna manera. Y luego serán las pantallas, será el mundo virtual, será una comunicación superficial. Pienso si es algo que contribuye a que se somatice o se somaticen mucho más las tensiones internas. En los pocos casos que he visto de fibromialgia el entorno tenía muchas deficiencias. Y claro, todo ese dolor, todas esas carencias que no se encuentran en el entorno se colocan en el cuerpo. Es difícil saberlo. Hay factores de la civilización occidental que indudablemente han creado este tipo de situaciones. No sabemos si el dolor crónico es algo que aparece ahora, pero lo cierto es que el entorno que ayudaba a contener la angustia (familia, familia extensa, confesores, médicos de cabecera) va desapareciendo.
Mar Rosàs.— Sí, sí. Me hace pensar también en los sociólogos de la medicina, como por ejemplo Arthur Frank, que han hecho diferentes tipologías sobre relatos de enfermedad. El relato de la enfermedad que más nos gusta en el mundo occidental, que más nos gusta oír y promover, es el que se llama el “relato de restitución”, que otra gente ha nombrado el “relato de triunfo” y que es: “yo estaba bien, ahora estoy enfermo, y me recuperaré”. Y por tanto, cuando alguien está enfermo, lo que hacemos la gente del entorno es hacer énfasis en las señales positivas de que se está recuperando continuamente y eso va de la mano del pensamiento positivo de: “venga, seamos todos muy positivos. Y todos somos cómplices de eso con muy buena intención. Pero lo que sucede es que un día aquel paciente está desanimado, está harto de sentir el dolor, nos lo explica y rápidamente lo que hacemos es redirigir la atención y decir, “hombre, estás mucho mejor que hace un mes ¿te acuerdas de hace un mes?” o “mira los análisis, las plaquetas te han salido mucho mejor”. Recuerdo una paciente de 37 años que se estaba muriendo de un cáncer y que cada vez que alguien entraba en la habitación le decían: “¡Ostras, está mucho mejor que ayer la saturación de oxígeno!”. Lo que dice Artur Frank es que, incluso cuando el relato de restitución ya no tiene sentido porque la persona se morirá o porque la afección es crónica, somos incapaces de articular un relato diferente y de hacer espacio para que el paciente exprese su malestar. Lo que hacemos es silenciarlo. No damos ese espacio. La mayoría de los seres humanos tienen la necesidad de compartir su malestar con los amigos o la familia. Y estos tendrían que poder tolerarlo, soportarlo.
TdP.— De nuevo, muchas gracias por tu disponibilidad.
Referencias bibliográficas
Bourke, J. (2014). The Story of Pain. From Prayer to Painkillers, Oxford: Oxford University Press.
Conway, K. (2007). Beyond words: illness and the limits of expression. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Bending, L. (2002). The Represetation of Bodily Pain in Late Nineeteenth-Century Culture, Cambridge University Press.
Daniel, Z., Buchman, A.H., Goldberg, Investigating Trust, Expertise, and Epistemic Injustice in Chronic Pain, en Bioethical Inquiry(14). pp. 31-42. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11673-016-9761-x
Charon, R. (2006). Narrative medicine. Honoring the stories of illness. Oxford University Press.
Lorimer Moseley, G., Butler, D.D. (2003). Explain pain, Adelaide City Weat: Noigroup Publications..
Fricker, M. (2007). Epistemic injustice, Power and the Ethics of Knowing. Oxford: Oxford University Press.
Moscoso, J. (2011). Pain. A Cultural History. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Scarry, E. (1985). The Body in Pain. Oxford: Oxford University Press.
Entrevista realizada por Rafael Ferrer y Carme Daunas.