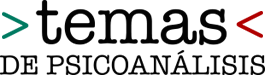El pasado abril de 2024 nos dejó Jordi Ponces i Vergé, neurólogo y persona muy vinculada a la Sociedad Española de Psicoanálisis y al psicoanálisis en general. La redacción de Temas de Psicoanálisis quiere agradecer a su viuda, Anna María Roldán, su colaboración, traduciendo el artículo que reproducimos a continuación y que se publicó inicialmente en la Revista Catalana de Psicoanàlisi. Asimismo, queremos agradecer a Jaume Aguilar su autorización para publicar este artículo, escrito junto a Jordi Ponces.
Breve semblanza de Jordi Ponces
Nació en Barcelona el 30 de mayo de 1930, ciudad donde desarrolló su vida personal y profesional, dedicada a la neurología y en especial a la parálisis cerebral.
Se formó como interno del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona y posteriormente, ya como médico, en los servicios de neurología y cirugía ortopédica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, con el Dr. Lluis Barraquer Bordas y en el Hospital de la Creu Roja con el Dr. Josep M. Cañadell Carafí.
Por necesidad asistencial de los servicios en que trabajaba y por su cualidad humana, se interesó por la atención a los niños afectados de parálisis cerebral y a sus familias. Por esta razón, marchó a París a formarse en el Hospital de la Salpêtrière con el profesor Guy Tardieu.
El nombre y la vida de Jordi Ponces, permanecerán siempre unidos a Júlia Coromines Vigneaux y al Centro Piloto de Parálisis Cerebral de Montjuïc, Arcángel Sant Gabriel, del que fue director médico hasta su jubilación en el año 2005. Una institución creada por la demanda de una asociación de padres, ASPACE, en 1961, dedicada a la asistencia a la parálisis cerebral, desde la infancia hasta la edad adulta.
El año 1965 Ponces creó y coordinó dentro del mismo centro, el primer servicio de tratamiento precoz para bebés con parálisis cerebral, con asistencia psicológica a sus familias. Fue uno de los primeros centros de estas características en Europa y pionero en España.
Jordi Ponces fue un estudioso incansable, aprendiendo y compartiendo sus ideas y publicaciones con sus colegas de París, Milán y Budapest. Le interesaban en especial los trastornos del desarrollo, el tratamiento precoz y la rehabilitación a lo largo de la vida.
Jordi Ponces impulsó el abordaje multidisciplinario de otras patologías neuropsíquicas que se beneficien naturalmente de los conocimientos y la organización asistencial creada a partir del Centro Piloto. Asociaciones y centros que ayudó a crear y evolucionar. A su alrededor se formaron especialistas médicos y terapeutas de todas las especialidades que agrupa la neurorrehabilitación.
Los últimos años de su vida estudió las aportaciones más recientes de las neurociencias, lo que le permitió enseñar en másteres universitarios y publicar en revistas y seminarios de las fundaciones Nadocat y Summae.
ENFOQUE PSICOSOMÁTICO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL: VISIÓN PSICODINÁMICA.
Jordi Ponces y Jaume Aguilar
Introducción
Puede parecer extraño que tratemos la problemática de la parálisis cerebral en una discusión sobre la enfermedad psicosomática. Es cierto que cuando la neuroimagen de muchos paralíticos cerebrales nos muestra grandes zonas de atrofia cortico-subcortical, por ejemplo, tendemos a pensar que el cuadro clínico que presenta un niño con parálisis cerebral se explica exclusivamente por la gravedad y la magnitud de sus lesiones anatómicas.
En la patología neurológica del adulto, se considera que hay una correspondencia constante entre la localización y magnitud de las lesiones anatómicas y el cuadro clínico que presenta el sujeto. Pero eso no es así en el niño con Parálisis Cerebral, básicamente porque la agresión cerebral, la mayoría de las veces, es congénita o bien adquirida en la vida intrauterina, durante el parto, o en los primeros días de vida.
Las manifestaciones clínicas que presenta un paralítico cerebral no son siempre constantes, sino que van cambiando y modificándose durante toda la infancia hasta la adolescencia. Y no es solamente que el cuadro clínico que presenta el niño en el momento agudo de la lesión será diferente del que aparecerá después. Incluso la clínica se irá instaurando en el curso de los primeros días de su vida. Esta sintomatología, expresa la distorsión que se ha producido en el proceso de desarrollo psicomotor. Esta patología neurológica específica se hará más evidente a medida que exista un nivel de madurez neurológica suficiente.
El niño paralítico cerebral (P.C. en adelante) no es una excepción en cuanto a las reglas que rigen el desarrollo psicomotor de todo niño. Su desarrollo psicomotor patológico es por tanto fruto de la situación anatómica en que se encuentra su sistema nervioso central, así como también de las experiencias relacionales vividas en el transcurso de su propio desarrollo. Y aún más, la misma situación de lesionado cerebral en que se encuentra, disminuye las capacidades activas de autoestimulación que observamos en todo niño normal y que compensarían determinadas carencias ambientales. Y al mismo tiempo, su comportamiento neuromotor no estimula en las padres conductas lo bastante adecuadas de acercamiento. La indiferencia de sus respuestas motrices o bien el carácter grotesco de algunos de sus gestos, pueden provocar alejamiento o sentimientos de rechazo en su entorno.
Vemos claramente, pues, que la situación funcional y el nivel de desarrollo psicomotor en que se encuentra un niño P.C. no se han de explicar únicamente a través de las lesiones observadas por neuroimagen.
Reflexiones sobre algunos datos estadísticos
El fracaso o la alteración funcional es muy precoz en el niño P.C. tetrapléjico. Incluso actividades de carácter automático como la respiración, están alteradas y generan experiencias poco agradables e incluso angustiosas. Un 70% de nuestra casuística presentaba dificultades respiratorias más o menos importantes inmediatamente después del parto, incluso en aquellos casos en que la anoxia no había sido el factor determinante de la lesión cerebral. Un 70% de casos de etiología pre y perinatal presentaba dificultades de succión al inicio del acto alimenticio y en un 28% estas dificultades habían sido graves y prolongadas.
Cuando un niño presenta una incapacidad absoluta para la succión y la deglución, es evidente que se hace necesario alimentarlo mediante una sonda nasogástrica. Y este hecho comporta, ya en sí mismo, una distorsión de las experiencias sensoriales que experimenta todo niño normal al ser alimentado. La sensación de sentirse “lleno y satisfecho” no va precedida de la experiencia de la estimulación de la mucosa oral; y este tipo de alimentación tampoco favorece el desarrollo del contacto entre la madre y su bebé. En muchos casos, estos períodos de alimentación a través de una sonda, van seguidos de otra fase en que la alimentación, ya sea con biberón o con cucharilla, se realiza con dificultad y da lugar a frecuentes fenómenos de atragantamiento y ahogo. También la regurgitación y el vómito postprandial se observan con más frecuencia en el niño P.C. tanto si han sido alimentados previamente con sonda como si no.
Cuando se ha producido una lesión en el encéfalo, ésta puede manifestarse mediante un estado de shock o de irritación neural. En un 42% de nuestros casos, observamos un estado de apatía en el curso del periodo posnatal, mientras que en un 24% existía un estado de hipertonía y de irritabilidad. Ambas situaciones pueden prolongarse durante un periodo más o menos largo del primer año de vida. Expresan alteraciones importantes del estado de vigilancia y pueden determinar el fracaso de los aspectos tranquilizadores o estimulantes que forman parte del cuidado habitual de un recién nacido. Estas dificultades en los niveles de vigilancia, junto a la patología neuromotora, hacen que estén ausentes determinadas conductas de autoestimulación que presenta todo bebé normal y que en nuestra opinión juegan un papel importante en los procesos de interiorización mental del niño. Por ejemplo, la succión espontánea del dorso de la mano o de alguno de sus dedos, que aparece inmediatamente después del nacimiento, descrita ya como una actividad que se inicia en el último periodo de la vida intrauterina, da lugar a una serie de experiencias sensoriales simultáneas en la mucosa bucal y en la mano.
Ansiedades de separación y fracaso en la elaboración del esquema corporal
Hay una continuidad biológica entre estas primeras experiencias y las que irán apareciendo hacia la segunda mitad del primer trimestre. En este periodo el niño mantiene a menudo la cabeza girada hacia un lado. La extremidad superior, que se corresponde con el lado de la cara, la mantiene con un cierto grado de extensión, de manera que su mano queda situada dentro de su campo visual. Esta posición asimétrica permite la percepción de los movimientos de la mano y se completará con el juego de una mano o de las dos, cosa que vemos entre los tres y cuatro meses. Al inicio de esta actividad, el bebé no sabe si la mano que ve forma parte de él mismo o es algo externo, un objeto externo asimilable a los otros objetos externos. Gradualmente, va descubriendo su mano como un objeto propio que puede mover, que puede hacer aparecer y desaparecer y que puede controlar a placer.
En esta ejercitación psicomotora se va elaborando un mayor control del movimiento del brazo y de la mano, al tiempo que se facilita la gradual elaboración de la noción de objeto permanente. Para el bebé que se encuentra en esta etapa del desarrollo, únicamente tiene existencia aquello que percibe.
El juego de la mano de todo niño normal es, para nosotros, el precursor de aquellos juegos que se observan en estadios más avanzados y que tienen como base la provocación activa de la aparición y desaparición del objeto.
En niños que presentan problemas de aislamiento y desconexión del entorno, como por ejemplo los niños con estructuras autísticas de origen diverso, la actividad de la mano no juega este papel. En estos casos, el niño hace servir la visión de su mano, junto a los movimientos estereotipados de los dedos, como un medio de aislamiento y de desconexión de las personas y de los objetos de su entorno. No es que elimine la visión del objeto externo mediante la interposición de su mano entre sus ojos y el objeto, sino que la propia mano funciona como un sustituto indiferenciado del objeto externo y, por esta razón, este es controlado activamente y así pierde su potencial carácter peligroso.
Pensamos que es posible que esta actividad que todo niño normal despliega con la mano, sirva para facilitar la elaboración progresiva de aquellas ansiedades de separación vinculadas al proceso de diferenciación sujeto-objeto.
El niño P.C. no puede beneficiarse de toda esta secuencia de experiencias con su mano. Habitualmente no la puede succionar. La persistencia del reflejo de “grasping” hace que la tenga constantemente cerrada. El reflejo tónico-cervical asimétrico mantiene el brazo en una extensión rígida, con la mano a una distancia y en una situación fuera del campo visual óptimo para el niño. Finalmente, no puede hacer el juego de la mano ni en la etapa asimétrica ni en la que corresponde al acercamiento de las dos manos en el eje medio.
Proceso de diferenciación mental y senso-motricidad anómala
Según cuál sea la localización de las lesiones encefálicas va apareciendo progresivamente un trastorno neurológico específico del tono muscular y de la organización del movimiento. Este trastorno ha servido históricamente para dar nombre a las diferentes formas clínicas de la Parálisis Cerebral: espasticidad, atetosis, distonía, ataxia, etc. Cualquiera de estos trastornos implica la aparición de sensaciones nuevas que nunca son experimentadas por un niño normal.
La tetraplejia distónica, acompañada de atetosis, es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en la Parálisis Cerebral.
Las distonías se manifiestan como movimientos anormales producidos por una mala regulación del tono. Esto origina tensiones musculares oscilantes, contracciones súbitas de determinados grupos musculares y la existencia de reflejos de posición anormales o exagerados
Puede persistir también, de forma patológica, el reflejo de Moro o pueden aparecer otros reflejos patológicos como el tónico asimétrico, opistótonos etc. A veces la distonía toma la forma de espasmos de torsión de tronco o de una de las extremidades o bien se presenta constituyendo una ataxia por la alternancia de movimientos magnéticos y de evitación que se presentan por ejemplo cuando el niño intenta acercar la mano a un objeto.
Las distonías se estimulan y se mantienen estrechamente ligadas con los estados emocionales de quien las sufre. La anarquía motora y tónica que traduce este estado distónico-atetósico del niño P.C. dificulta, a veces de manera grave, determinados aspectos del proceso de diferenciación mental. Efectivamente la distonía rompe constantemente la posibilidad de consolidar cualquier esquema tónico diferenciado y bien constituido. La misma posibilidad de establecer una diferencia básica entre los estados de tensión y los estados de reposo, con el reconocimiento mental de ambos, aparece muy dificultada en este tipo de P.C. puesto que el estado de reposo o de relajación están constantemente interferidos por la distonía.
Por otro lado, los diferentes estados emocionales por los que pasa el bebé y más tarde el niño, (situaciones de alegría, de excitación, de deseo, etc.) estimulan siempre la aparición de distonías, que finalmente acaban constituyendo el único canal de comunicación de que dispone el niño para expresar relacionalmente sus afectos .Este hecho incide también en el problema de la diferenciación mental, ya que el niño acaba reconociendo más la experiencia de las distonías, que no la repercusión mental de sus vivencias y de sus sentimientos. Algunos de estos niños acaban viviendo y expresándose a través de sus distonías.
Hasta aquí hemos fijado la atención sobre el efecto que la patología neuromotora tiene en los procesos de mentalización del niño y quizá hemos aportado pocos elementos de reflexión útiles para ser relacionados con la problemática de la enfermedad psicosomática. No obstante, hemos destacado ya las dificultades a veces muy considerables que presenta un niño P.C. tetrapléjico para desarrollar los procesos de diferenciación mental. Estamos, pues, en mejores condiciones para iniciar la discusión sobre las consecuencias desestructurantes que esta organización mental primitiva puede tener sobre la expresión somática y neuromotora de la Parálisis Cerebral.
Querríamos desarrollar este tema señalando únicamente algunas situaciones clínicas que observamos en determinados P.C. y que, según nuestra opinión, nos permiten reconocer el papel preponderante de los factores psíquicos sobre algunos desarrollos peculiares de la patología neuro-sensoriomotora y que no pueden explicarse con criterios neurológicos exclusivamente.
Algunas situaciones clínicas
1.— Aquellos casos de niños tetrapléjicos que, presentando una capacidad cognitiva suficiente y a pesar de tener un equipamiento neurológico que les permite el aprendizaje de la posición erecta, se desinteresan totalmente y no la incorporan como una actividad habitual.
Tomemos el caso del niño que puede mantenerse sentado durante un tiempo prolongado, sin apoyo, cuando recibe un estímulo que lo motiva suficientemente o bien cuando obedece una orden verbal de otra persona. No obstante, y habitualmente o fuera de estas situaciones, este mismo niño, sentado en una silla, va inclinando el tronco hacia delante o lateralmente, perdiendo la posición inicial y sin dar muestras aparentes de incomodidad por esta postura anómala. Y no vuelve retomar la correcta de sentado si no es mediante la indicación verbal del adulto
2.— Aquellos niños que, a pesar de tener algunas capacidades de desplazamiento autónomo, sea reptando o gateando, no la utilizan habitualmente y solicitan constantemente que los lleven en brazos y los acerquen para tocar los objetos que desean, aunque estos se encuentren a su alcance. Podríamos incluir aquí aquellos niños que, a pesar de tener un nivel de prensión útil, aunque dificultosa, no la utilizan y piden que sea el adulto quien haga sus funciones de prensión. En estos casos parece que el niño utiliza, mediante un tipo de relación simbiótica, los brazos y las piernas del adulto como si se tratara de sus propios brazos y piernas.
3.— Hay algunos P.C. afectos de una tetraplejia distónica y que se encuentran en una situación psicomotora en la cual no hacen prácticamente ningún intento de moverse organizadamente. En estos niños toda la actividad consiste en la realización de constantes distonías que se agravan con las situaciones emocionales tal como hemos comentado. Otros casos, sin llegar a estos extremos de gravedad clínica, presentan un balanceo continuo de actividades motoras antagónicas que sitúan la distonía a un nivel de estereotipia.
4.— Es frecuente observar en los P. C. que presentan una hemiplejia y principalmente en aquellos que sufren una paraplejia, la manera disociada de relacionarse con su propio cuerpo. Esta situación puede llegar en algunos casos a niveles en los que, a pesar de no existir ningún trastorno sensitivo de origen neurológico que lo justifique, los niños rechazan activamente cualquier intento terapéutico que implique su colaboración en el trabajo de rehabilitación de las extremidades inferiores o de las extremidades hemipléjicas.
5.— Finalmente añadiremos aquellos casos de verdadera parálisis cerebral, en los cuales, por tanto, no se observa una sintomatología neurológica evolutiva. Estos niños, en un momento determinado de su evolución, presentan, durante períodos largos de tiempo, una disminución de la actividad motriz y un aumento de la hipertonía, que puede llegar a constituir una coraza tónica de extraordinaria rigidez.
Parálisis cerebral. Fusión versus diferenciación a la luz de algunas teorías psicoanalíticas.
Según nuestro criterio, cualquier intento de comprender estas situaciones solo puede ser posible si tenemos en cuenta la existencia de organizaciones psicobiológicas muy primitivas, según la terminología de Ajuriaguerra. Como ya hemos comentado antes, la parálisis cerebral implica dificultades graves en los procesos de integración sensorial del objeto y del propio mundo mental del niño.
Para Winnicott, la vivencia de una separación prematura entre el niño y la madre puede comportar una patología defectiva del self. Postula, como necesario para un desarrollo adecuado, un proceso inicial de adaptación activa por parte de la madre, que permita la consolidación de la omnipotencia en el niño. Esto hace que el niño sienta al pecho como fruto de su propia creatividad innata. La madre, que ha sabido realizar esta primera etapa de adaptación activa, sabrá también realizar el proceso de desilusión gradual, que ayudará al niño a pasar de la omnipotencia al deseo.
Para Kohut, la falta de frustración gradual del niño puede ocasionar la persistencia de los objetos narcisistas arcaicos y dar lugar, por tanto, a la variada psicopatología de las estructuras patológicas del self. Él piensa que los padres, con su capacidad de empatía, funcionan inicialmente como objetos del self del niño y gracias a esto, él puede desarrollar sus tendencias grandiosas y exhibicionistas y el campo de sus ideales futuros y ambiciones básicas Ambos aspectos forman parte de la estructura bipolar del self arcaico, según la concepción de Kouht. Por medio de un largo proceso de “internalizaciones transformadoras”, (equivalentes por completo al concepto clásico de introyección) y a gradiente de “frustración óptima” en el nivel de empatía ofrecido por las figuras parentales, se va produciendo un proceso de modulación y de desarrollo en el primitivo self arcaico, que trabaja a favor de la diferenciación mental y de la individuación.
Este equilibrio deseable entre las necesidades de fusión y empatía iniciales y los procesos graduales de frustración, queda perturbado por la realidad abrumadora de la existencia de un hijo P.C., y se traduce en dificultades graves para que se establezca desde el inicio un código primitivo de comunicación entre la madre y su bebé.
Vida sensorial. Vigilancia y atención en la P.C.
Francés Tustin integra el concepto de depresión psicótica de Winnicott y considera que la pérdida prematura del “oneness” (unicidad) o estado de fusión original, puede dar lugar a mecanismos de carácter autístico que se caracterizan por la búsqueda exclusiva de aquellos aspectos autosensoriales que impiden la diferenciación mental del objeto.
Donald Meltzer, al desarrollar el tema del autismo infantil, considera que la sensorialidad juega en él un papel muy importante, aunque asociada al concepto de “desmantelamiento” que opera mediante una pérdida de la capacidad para centrar la atención. Esta es entonces solicitada por estímulos sensoriales disociados, con lo cual se pierde la capacidad de conseguir integraciones sensoriales del objeto
Pensamos que, en el fondo, tanto las teorizaciones de Tustin como las de Meltzer se basan en la teoría de las funciones “alfa y beta” de Bion. Recordemos que en esta hipótesis los elementos sensoriales y las experiencias emocionales son elaboradas por la función “alfa”, con el fin de ser empleadas como material del pensamiento onírico y del pensamiento de vigilia inconsciente. Si esto no sucede, permanecen como elementos inutilizables aptos únicamente para la evacuación mental.
Para Esther Bick, la capacidad continente de la madre, representada paradigmáticamente en la relación pecho-bebé, no se basa únicamente en las propiedades del objeto continente (el pecho y el pezón como prototipo de la relación de continente y contenido conceptualizada por Bion), sino también en una capacidad activa por parte del niño, que le permite utilizar sus propias posibilidades neuroperceptivas y motoras para integrar las cualidades sensoriales del objeto (una luz, un sonido, una voz, etc.) y de esta manera mantener la atención. Esto convierte al objeto sensorial en algo susceptible de ser vivido precisamente como aquello que puede unir las diferentes partes de la personalidad primitiva.
Parece, pues, evidente que, entre las características neuropsicológicas constitutivas del equipamiento de base de un bebé normal, las capacidades integradores de vigilancia práxica y de atención, juegan un papel muy importante a favor de su desarrollo mental, facilitando las integraciones sensoriales del objeto.
Los contactos corporales iniciales que la madre tiene con el bebé normal hacen posible que este establezca una relación rica y placentera de tranquilización muy primitiva a un nivel sensoriomotor. Por ejemplo, los movimientos de piernas y brazos que hace cuando está contento provocan satisfacción en los padres, los cuales responden mediante una comunicación corporal y gestual y con exclamaciones sonoras de satisfacción; y estas por un mecanismo de feedback consolidan y enriquecen la actividad espontánea del bebé. Por el contrario, en el niño P.C. y especialmente si sufre una tetraplejia espástica y distónica, esta actividad motora espontánea no existe o está muy perturbada. Las dificultades de maduración del tono estático y la persistencia de patrones de postura anormales dificultan mucho la relación corporal entre los padres y su hijo. Esta situación hace que el niño no se comunique mediante su cuerpo ni recibe las satisfacciones del contacto corporal. La relación corporal se convierte en una fuente de ansiedad. Por otro lado, la depresión que viven los padres de un niño P.C., se manifiesta a menudo mediante una fragmentación o una parcelación del contacto corporal. Cogen al niño para alimentarlo, transportarlo, asearlo; es decir, se establece una relación corporal con el niño obligada por la situación. Pero una vez acabado el acto útil, no experimentan la necesidad emocional de prolongar el contacto lúdico mediante el contacto corporal. Los brazos de los padres no se le ofrecen como un espacio que permite que el niño sea activo o juegue con el cuerpo de la madre, por ejemplo, recibiendo de esta manera experiencias de contacto de un gran significado gratificante, que representan un estímulo para la actividad espontánea, motora y exploradora del bebé. La madre sufrirá también la falta de contactos emocionales y corporales que son igualmente necesarios para estimular la necesidad de nuevos contactos que mejoren la relación con el niño.
Fracaso de la vida fantasmática y del proceso de diferenciación mental en la parálisis cerebral. Un intento de diálogo con la escuela de psicosomática de París.
Los actos encaminados a evitar la ansiedad y el dolor mental, parecen ser uno de los principios económicos más influyentes para producir un bloqueo de las capacidades elaborativas de la vida fantasmática y, por tanto, generar un fracaso del proceso gradual de mentalización del niño. Esta insuficiencia ha sido repetidamente señalada por M Fain como uno de los rasgos característicos de la estructura psicosomática en la infancia. Así, por ejemplo, cuando una madre angustiada ante el malestar de su hijo hipertónico, que presenta cólicos idiopáticos del primer trimestre, trata reiteradamente de calmarlo dándole el pecho o el biberón, alterando así el ritmo espontáneo del bebé, puede estar contribuyendo, según Michel Fain, a obturar la utilización del sistema mental primitivo como es la realización alucinatoria del deseo. A la inversa, creemos que cuando la madre altera el ritmo de su hijo, altera también la posibilidad de elaborar unos ritmos de interacción con él, suficientemente personalizados y asumibles por ella misma.
Hemos visto ya el fracaso repetido de las maniobras maternas de tranquilización del niño P.C. Según nuestro criterio, este proceso impide la consolidación de una secuencia temporal que hace que el niño pueda pasar de la angustia automática a la angustia señal, tal como han sido conceptualizadas por Freud, gracias al establecimiento de unos periodos relativamente libres de tensión y malestar, ligados a la satisfacción de las necesidades básicas.
La estabilización secuencial de estas experiencias de confort y satisfacción contribuyen en gran parte a diferenciar y a señalar predictivamente los momentos en que esta experiencia de seguridad no tendrá lugar. Es precisamente este señalamiento el que contribuye a que se establezca la angustia señal y la que permite salir de un estado de inquietud excesivo. La mejor diferenciación entre los estados de satisfacción e insatisfacción, se apoya sin duda en la capacidad de predecir un acontecimiento. Prokasi, Rescorla, Kamín, Mackintosh, Wagner y colaboradores, todos ellos resumidos por E. Kandel y todos ellos situados en el campo de la teoría del aprendizaje, consideran que los animales aprenden a partir de fenómenos de condicionamiento clásico de manera extremadamente rápida, por el hecho de que su sistema nervioso central ha evolucionado hasta el punto de permitirles distinguir acontecimientos que seguramente y predictivamente se darán unidos, diferenciándolos así de otros que no conservan entre ellos una relación temporal significativa. Investigando en sistemas neuronales de gran simplicidad estructural, Eric Kandel ha construido un modelo que tiende a explicar el sustrato neurobioquímico que hace posible que una determinada población neuronal aprenda a partir de un señalamiento bioquímico, necesario para crear un estado de alerta que permita unos reconocimientos significativos del entorno.
Si este hecho se da en estructuras filogenéticamente muy primitivas, parece razonable pensar que la capacidad predictiva forma parte también del equipo de base innato, potencialmente integrador, del sistema nervioso central del recién nacido. Este hecho contribuye, desde la vertiente neurofisiológica, al establecimiento de una diferenciación secuencial entre buenas y malas experiencias. Por tanto, podríamos concluir diciendo que las distorsiones en el código de comunicación primitivo que se va estableciendo entre la madre y el bebé, pueden actuar como un elemento perturbador de los primeros procesos mentales, entre los cuales remarcaríamos, siguiendo a Fain, la realización alucinatoria del deseo; y nosotros añadiríamos, la consolidación y evolución del paso de la angustia automática, expresada a menudo por contenidos catastróficos, a la angustia señal. Esta última contribuye a desplegar los rudimentos de un sistema de mentalización primitiva que permite la diferenciación del buen y mal objeto.
Cuando un niño con P.C. presenta un retraso madurativo importante, con dificultades importantes para el desplazamiento, se alarga excesivamente la fase de dependencia objetal y tiende a un tipo de relación simbiótica, en que el padre o la madre funcionan para él como si fueran sus brazos o sus piernas. Podemos entender fácilmente que en esta situación rechace que lo dejen solo, porque la separación es vivida como una experiencia de mutilación, en la cual, una parte de su propio cuerpo y de sus posibilidades, desaparecen con sus padres si estos se van. En este caso separarse es como experimentar un estado de incapacidad en el cual toda posibilidad activa de satisfacer un deseo está bloqueada. Es fácil comprender la repercusión negativa que todo ello puede tener en los procesos de diferenciación mental y de individuación del niño.
Querríamos continuar nuestra reflexión partiendo de la observación de los grandes esfuerzos que realiza un niño distónico, cuando desea conseguir la prensión de un objeto. Estos esfuerzos se constituyen en alternancia de movimientos magnéticos y de evitación. Cuando predominan estos últimos, el niño va separando la mano del objeto y se le hace muy difícil el acto de prensión. El niño no renuncia, ni frena su actividad, sino que, por el contrario, lo vemos insistir y en consecuencia, desplegar cada vez más distonías. Parece como si la misma actividad distónica, incesante, se fuera realimentando para impedir la consciencia del sentimiento de desánimo e incapacidad.
Volvemos a ver, pues, como una estructura neuromotora puede automatizarse en un cortocircuito que impide la diferenciación mental de determinados sentimientos difíciles de aceptar porque provocarían dolor mental.
En el transcurso de una psicoterapia analítica con un niño distónico pudimos observar cómo la misma capacidad simbólica puede ser utilizada para crear secuencias de fantasías encadenadas, que dan lugar a un estado de excitación creciente de carácter maníaco, que tiende a apartar aspectos mentales propios de un núcleo depresivo. Estos sistemas de excitación fantasmática, son según creemos un equivalente del sistema de excitación distónica. En realidad, aunque el niño utiliza símbolos muy floridos para expresar su fantasía inconsciente, la gran excitación, que se traduce en un aumento de fantasías de carácter destructivo y violento, por ejemplo, y que sirve para expresar aún más los contenidos agresivos de una secuencia inacabable, acaba funcionando como un sistema cerrado que impide la conciencia y la diferenciación de un contenido mental.
León Kreisler en su artículo “De la pédiatrie a l’économie psycosomatique de l’enfant” menciona un grupo de niños en edades comprendidas entre los 18 meses y los 3 años, afectados por diferentes trastornos del sueño, infecciones de repetición, un retraso del crecimiento o una poliartritis crónica evolutiva. En todos ellos encuentra como denominador común que se sienten movidos por una necesidad de actividad incesante. Esta actividad se desencadena y se mantiene por incitaciones de tipo perceptivo y motor, pertenecientes a situaciones concretas, a medida que éstas se van instaurando y desarrollando.
Kreisler considera que la estructura del comportamiento de estos niños está marcada por la incapacidad de elaboración fantasmática. Considera también que, tanto en el adulto como en el niño, la estructura mental que da lugar a esta forma de comportamiento, se corresponde con una vulnerabilidad psicosomática de riesgo elevado.
A pesar de que la patología descrita por Leon Kreisler es muy diferente de los fenómenos que se dan en un niño P.C., pensamos que en ambos casos la acción del niño está vacía de contenido mental.
Ilustración clínica. Una sesión de psicoterapia
Querríamos acabar ahora este conjunto de reflexiones con la presentación de un material psicoterápico perteneciente a un niño P.C. que presenta una paraplejia espástica.
Se trata de un niño de 9 años con un buen coeficiente intelectual, una buena estructuración del lenguaje y una capacidad manual suficiente. La razón por la cual se indicó el tratamiento psicoterapéutico fue su gran dificultad para reconocer la realidad de sus limitaciones, lo que le hacía prácticamente ineducable.
Constantemente se le veía absorto en fantasías de gran omnipotencia que lo convertían en héroe (Superman, Spiderman, “el Hombre Masa” etc.). El juego y la interacción social le eran muy difíciles y tendía a mantenerse aislado; pasaba etapas de intensos miedos, lo cual expresaba a través de mostrar pánico a las situaciones de desequilibrio postural. Por otro lado, su buena capacidad verbal, era utilizada con frecuencia para menospreciar y herir, lo que provocaba un evidente malestar en las personas con las que se relacionaba. Establecía un tipo de relación provocadora y despectiva.
Su juego en las sesiones consistía a menudo en construir con plastilina y un lápiz, un volante de coche que él mismo conducía y una radio con la que solo me daba permiso para hablar cuando la encendía. Si la apagaba, no escuchaba nada de lo que yo le decía. Jugaba durante muchos ratos aislándose de mí; si yo le preguntaba qué hacía, acostumbraba a responder: ¨Espera y mira¨. Yo interpretaba esta secuencia de su juego en el sentido de que él necesitaba hacerme esperar y controlarme para alejar la conciencia de necesitar de mi ayuda, y así se lo decía. A través de su juego, él iba demostrando que era mayor y yo pequeño; él sabía lo que hacía y yo no, y exigía de mí que solo esperara y mirara. Este tipo de interpretaciones generalmente no eran escuchadas y aumentaban todavía más su aislamiento.
Gradualmente, comencé a pensar que cuando él me decía “Espera y mira”, me estaba reduciendo a la existencia parcial de unos ojos que miran. Esta idea me llevó a pensar que no me estaba permitido, como tampoco no lo era para él, ser alguien que puede informarse y saber algo sobre las cosas, mirando y escuchando al mismo tiempo. Es decir, que no estaba permitido la constitución de ningún objeto mental compartido por los dos al mismo tiempo. En este caso, por tanto, una parte del peligro para él, consistía en realizar la integración sensorial del objeto que podrían llevarlo a un conocimiento más profundo y diferenciado de sí mismo.
Querría pasar ahora a comentar la primera sesión que tuvo lugar después de las últimas vacaciones de Navidad. Esta sesión coincidió con un cambio de despacho, que el niño no sabía por qué no se le había informado previamente. Nada más entrar, comentó que el despacho era nuevo; le dije que era cierto y le expliqué el porqué del cambio. Entonces, mirando la mesa de juego, ve la plastilina e intenta ablandarla para darle la forma de bola, cosa que no consigue. Me pide que lo haga por él. Cuando se la doy, la utiliza como proyectil para hacer caer todas las figuras que representan padres, niños, animales, etc. Entonces dice: “estoy haciendo fotografías”. Yo le digo que me parece que él quiere utilizar los elementos de juego para tirarlos, en vez de utilizarlos para jugar y comunicarse conmigo. Añado que probablemente también es su manera de demostrarme que tiene mucha puntería. Lanza entonces la bola de plastilina contra el espacio vacío que quedaba entre las diferentes figuras que todavía se mantienen en pie. Ahora el juego consiste en conseguir que no caigan. Le verbalizo esta conducta.
En ese instante suena el teléfono y respondo de la manera más breve posible. Al continuar el juego, dice que tirará la bola de plastilina a la figurilla que representa la madre y entonces rebotará contra el teléfono. Le digo que me ha sentido como alguien malo, cuando he dejado de atenderle para contestar el teléfono y que eso le ha dado rabia y deseo de lanzar la bola de plastilina contra la figura de la madre y contra el teléfono. Niega la interpretación.
Entonces me propone un juego nuevo: quiere que yo adivine, por la sombra, lo que él ha colocado detrás de una mampara de papel. Hace que lo mire a contraluz y él establece un juego competitivo en el que unas veces es él quien lo adivina y otra soy yo. Le digo que él ha sentido muchísima curiosidad por saber con quién hablaba yo por teléfono y que ahora quiere creer, mediante el juego, que él tiene la capacidad de saberlo todo basándose únicamente en pequeños indicios y señales. De esta manera confía en no sentirse pequeño y excluido de lo que yo sé, y quiere creer que tiene el poder de descubrir lo que se esconde detrás del papel, detrás de una mampara, una puerta o una llamada telefónica.
Comentarios
En primer lugar, parece evidente que estamos ante un material relacionado con el problema de la separación y de las ansiedades que esta separación comporta. Pienso que en aquel momento mis interpretaciones no recogían suficientemente la ansiedad que se habían despertado por la separación de las vacaciones de Navidad y del cambio del despacho En este sentido, el hecho de decirle que yo me convertía en alguien malo cuando lo abandonaba para responder el teléfono, fue una ocasión parcialmente desaprovechada.
Ahora pienso que la interpretación podía haber estado más fecunda si la hubiera podido relacionar con su malestar por la separación de las vacaciones de Navidad, sentirse abandonado por mí y excluido de todo conocimiento de lo que yo hacía o del cambio de despacho que se había producido sin él saberlo hasta el último momento.
Pero me gustaría desarrollar ahora otros aspectos de la sesión. En el grupo de discusión donde hablamos de esta sesión, se le dio mucha importancia a la equiparación de hacer fotografías con el hecho de tocar las figuritas de madera con la bola de plastilina. Este comentario parecía subrayar que, en su visión, él podía conseguir hacer fotografías del objeto, lo que parecería apuntar hacia un funcionamiento mental de tipo bidimensional con predominio de los aspectos sensoriales. En esta bidimensionalidad, los otros no son personas con una interioridad mental; son fotografías.
Según este punto de vista, en la separación que este niño acababa de vivir tampoco no había recuerdos ni sentimientos, sino más bien fotografías o imágenes visuales. De esta manera, el carácter mentalmente doloroso de la separación, podía ser evitado. También parecía posible que mi interpretación, en relación con la repercusión que la llamada telefónica había tenido sobre sus sentimientos, convirtiéndome en una madre mala que lo abandona, hubiera podido reintroducir la idea de que. detrás de un papel blanco, es decir, detrás de un terapeuta-imagen telefónica sin contenido, había un objeto por descubrir, objeto que puede tener una interioridad o alguien que piensa en él y da sentido y profundidad a su juego.
Tanto en el momento en que el niño me convertía en unos ojos que solamente pueden mirar y esperar, como cuando hacía de mí una imagen fotográfica sin contenido, estaba utilizando uno de los mecanismos de defensa más primitivos para evitar el dolor mental que puede comportar la mentalización del objeto y de los propios sentimientos en una situación de separación.
Conclusiones finales
Estas dificultades de diferenciación mental acaban constituyéndose en la causa de una somatización con expresión neurológica y funcional que se mezcla con la sintomatología estrictamente neurológica.
Habitualmente tendemos a pensar que la presencia de una lesión neurológica nos explica de manera suficiente toda la clínica que encontramos en el enfermo conceptualizado como orgánico. Por otra parte, la existencia de una patología de carácter emocional y relacional parece encontrar su explicación exclusiva en el enfoque psicodinámico. Nuestra aportación intenta superar esta dicotomía tan radical como frecuente y, según nuestro criterio, equivocada, en aquellos puntos de interacción neuropsíquica que nos inclinan a conceptualizar una realidad clínica en lugar de otra. En esta concepción nuestra, algunos aspectos estructurales psicodinámicos son iluminados por el estudio en más profundidad de determinados fenómenos de tipo neurológico. Y lo mismo ocurre recíprocamente.
Esta concepción despierta resistencias en el neurólogo clínico clásico que no acepta fácilmente que sintomatologías y trastornos considerados tradicionalmente una expresión exclusivamente orgánica, puedan ser investidos, modificados y transformados clínicamente, por la presencia de unas determinadas cualidades estructurales de la personalidad.
Nuestra aportación ha querido enfatizar que incluso en los casos en que hay graves lesiones orgánicas, se hace también evidente la necesidad de un abordaje psicodinámico, tanto para comprender el cuadro clínico como para tratarlo correctamente.
RESUMEN
Los autores realizan un breve resumen de algunas características esenciales de la parálisis cerebral, distinguiendo entre aspectos propios de las lesiones del sistema nervioso central y la situación clínica en la que se halla el niño o el adulto PC. Esta situación es entendida como una interacción de factores madurativos y relacionales.
La parálisis cerebral provoca en el bebé experiencias sensoriales orales, respiratorias, propioceptivas, etc. muy distorsionadas desde el inicio; así como trastornos en los niveles de vigilancia y atención. Todo ello puede significar un fracaso en las maniobras de tranquilización parenteral, así como una disminución de aquellas conductas de autoestimulación que, como la del juego de la mano propia del niño de 3 cuatro meses de edad, contribuyen a crear las bases del objeto permanente.
La experiencia del fenómeno distónico en la clínica del niño paralítico cerebral es vista como una interferencia para el establecimiento de las posibilidades de diferenciación mental.
Los autores se preguntan si es posible imputar a las lesiones orgánicas l la existencia frecuente en el PC de las siguientes situaciones clínicas:
1.- el desinterés por la consecución de determinadas posturas que implicarían el éxito de unas posibilidades estáticas mejores
2.- La persistencia resistente en la pasividad, solicitando de los adultos que los desplacen, ignorando y desaprovechando las propias posibilidades de desplazamiento por primitivas que sean.
3.-la invariabilidad del fenómeno de sustituir la propia capacidad de actividad útil o expresión gestual, por distonías constantes que adquieren un valor de estereotipia.
4.-La tendencia a disociar una parte del propio cuerpo o una extremidad mediante un rechazo activo, aun cuando no existen problemas sensitivos que lo justifiquen
5.-La construcción de una coraza tónica de gran rigidez en algunos periodos de su desarrollo
El resto del trabajo intenta teorizar sobre las bases psicodinámicas de estos trastornos, considerando que la alteración sensorial y los trastornos de vigilancia práxica contribuyen a crear en el paralítico cerebrales organizaciones psicobiológicas de carácter muy primitivo, que impiden una adecuada maduración de la función simbólica y de la capacidad de mentalización.
Los autores entran en diálogo con algunas de las concepciones de la denominada escuela psicodinámica de París ( M.Fain L. Kreisler etc ) y finalmente aportan material clínico, a través de una sesión de psicoterapia psicoanalítica, realizada con un niño afecto de una paraplejia espástica. El estudio de la sesión se realiza a partir de algunas de las teorías aportadas por F. Tustin y D. Meltzer, en particular en cuanto hace referencia a las dificultades de integración sensorial y mental del objeto.
Para terminar, los autores desarrollan unas consideraciones sobre la necesidad de interpretar mediante una aproximación de tipo Psicodinámico la situación clínico neurológica en que se encuentra el niño paralítico cerebral en los distintos momentos evolutivos de su desarrollo.
Palabras clave: Parálisis cerebral, Alteración sensorial, Distonía, Psicodinámico, Mentalización
SUMMARY
The authors make a short summary of some essential characteristics of cerebral palsy dis- tinguishing between the aspects of the lesions N.C.S. and the clinical situation in which the C.P. child finds himself. This situation is understood as an interaction of maturative and relational factors.
Cerebral Palsy provokes right from the start a deformity of the sensory, oral and respi- ratory experiences in the baby and also upsets levels of vigilance and attention. All of this can mean that the parents fail to tranquilize the child and that there is less self stimu- lation behaviour such as playing with the hand (normal in a 3 or 4 month baby) which contribute to create the bases of a corporal scheme and of that later will constitute the notion of a permanent object.
(The existence of the distonic phenomenon in clinics for children with cerebral palsy is sean as a stimulus for establishing the possibilities of mental differentiation).
The authors wonder if it is possible to attribute the existence of the following situations in C.P. children to lesions:
1) The uninterest for getting into certain postures which would imply the success of better static possibilities.
Enfocament psico-somàtic de la paràlisi cerebral: Visió psicodinàmica.
2) Their tendency of wanting their parents to move then about rather than make use of their own capabilities, however limited.
3) The tendency to substitute their own capacity for action or expression for constant distonies which acquire a stereotyped value.
4) The tendency to split a part of their own body or an extremity by means of an active rejection even when there is no real reason to justify it.
5) The construction of a tonic armour of great rigidity during phases of the child’s development.
The rest of the work tries to theorize about the psychodynamic bases of these distur- bances. It considers that the sensory alteration and the disturbances of praxis vigilance contribute to create psychobiological organizations of primitive nature which prevent the symbolic function and the capacity for mentalization from maturing in the cerebral pa- ralytic patient.
The authors hold a dialogue about some of the concepts which come from representa- tives of the psychosomatic school in Paris (M. Fain, L. Kreisler, etc) and finally present clinical material in the report of a meeting of analytical psychotherapy done with a para- plexic child. The study of the meeting is based on some of the concepts brought up by Tustin and Meltzer, particularly when reference is made to the difficulties of sensory and mental integration of the object.
To finish, the writers develop some considerations on the necessity of interpreting the neurological-clinical situation in which the C.P. child finds himself in the various phases of his development. This approximation is carried out using psychodynamics.
Keywords: Cerebral palsy, Sensory alteration, Dystonia, Psychodynamic, Mentalization
Referencias Bibliográficas
Aguilar Matas, J., «Psicoterapia brevi nel bambino paralitico cerebrale», Quaderni di Psicoterapia infantile, V. 8, Ed. Borla, 1983.
Aguilar, J., Ponces, J., Coromines, J., Roldan, A., «Interrelazione tra affettività e neuro- motricità nel bambino con paralisi cerebrale durante i primi anni di vita», SIA- ME, 1981.
Amiel-Tison, C. et Gremier, A., Valoración neurológica del RN y lactante, Masson, Barcelona, 1984.
Barraquer, L., Ponces, J., Corominas, J., Torras, E., La parálisis cerebral. Su estructuración dinámica, Ed. Científico Médica, 2a edició, 1966.
Bick, E., <<The experience of the skin in early object relations», I.J.P., 49, 484-486, 1968. Bion, W. R., Aprendiendo de la experiencia, Ed. Paidós, pag. 86, Buenos Aires. Cahuzac, M., L’enfant infirme moteur d’origine cerebrale, Masson et Cie., París, 1977. Child Neurology and cerebral palsy, Monography del Little Club Clinics, Oxford, 1960. Corominas Vigneaux, J., «Uttilizzazione di conoscenze psicoanalitiche in un centro per bambini affetti da Paralisi Cerebrale», Quaderni di Psicoterapia infantile, V. 8, Ed. Borla, 1983.
Fain, M., L’enfant et son corps, Fil Rouge.
Freud, S., Inhibición, síntoma y angustia, Amorrortu editores, V. XX, 1926.
Kandel, E. R., «<From metapsychology to molecular biology: explorations into the nature of ansiety», A. J. of Psyquiatry 140: 1277-1293, 1983.
Kohut, H., La restauración del si mismo, Ed. Paidós.
Kreisler, L., De la pédiatrie à l’économie psychosomatique de l’enfant. XLVIII, 1984. Meltzer, D., Explorations in autism. A psycho-analytical study, Clunie Press.
Pinol, M., Douriez, L., La construcción del espacio en el niño, Pablo del Rio Editor, Madrid, 1983. 126
Revista Catalana de Psicoanàlisi Vol. III/No. 1
Ponces Vergé, J., «La patologia motoria del paralitico cerebrale», Quaderni di Psicoterapia infantile, V. 8, Ed. Borla, 1983.
Rescorla, R. A., «Second order conditioning: implications for theories of learning in contemporary approaches to conditioning and learning», 1973.
Thomas, A. et Diargassies, S.A., Études neurologiques sur le nouveau-né et le jeune nourrisson, Masson et Cie., París, 1952.
Este artículo apareció previamente en la Revista Catalana de Psicoanàlisi, vol. III n. 1 del año 1986