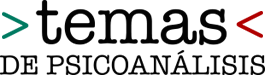TdP.— Dentro de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC) se ha creado un nuevo grupo de trabajo, el Abordaje Transdisciplinario del Dolor Persistente (Tra Dop). Está formado por miembros de distintas disciplinas: Medicina de familia, Fisioterapia, Psicología y Enfermería. En Tra Dop pretendéis abordar el dolor crónico —que denomináis “persistente”— de la manera más transversal posible, de ahí el “Tra” al inicio de vuestra denominación, ya que queréis hacer de la transdisciplinariedad el eje del grupo. ¿Se trataría de un nuevo paradigma en el abordaje del dolor?
González y L. Valdés.— El dolor crónico no sólo se explica por causas físicas o biomédicas sino que también influyen factores psicológicos, sociales, culturales, educativos. El abordaje debe ser amplio y desde todos los ámbitos dada la complejidad que implica y las repercusiones que ocasiona en las personas que lo padecen. Involucra emociones, pensamientos, relaciones sociales e incluso el entorno laboral.
La transdisciplinariedad implica integración de conocimientos y metodologías de diferentes disciplinas. En nuestro grupo contamos con médicos, psiquiatras, enfermeras y fisioterapeutas para abordar el complejo problema del dolor desde múltiples perspectivas y no sólo de forma multidisciplinaria (cada uno por separado) para generar un nuevo conocimiento en común.
Se trata de generar soluciones más humanas y efectivas para cada una de las personas que padecen dolor crónico.
TdP.— En relación con la prevalencia del dolor en vuestras consultas, ¿es la segunda causa de demanda en atención primaria? ¿Qué tipos de dolor veis en vuestras consultas? ¿Podríamos hablar de franjas de edad o de género en relación con su aparición? ¿Habéis notado un incremento en los últimos años?
González y L. Valdés.— Sí, el dolor —especialmente el musculoesquelético— es una de las principales causas de consulta en atención primaria, situándose con frecuencia entre las dos o tres primeras, junto con los trastornos de salud mental. En nuestras consultas es muy habitual ver pacientes que acuden por dolor lumbar, cervicalgias, cefaleas, dolor articular, y también cuadros más difusos como el dolor generalizado o el síndrome de sensibilización central.
En cuanto a los perfiles, aunque el dolor afecta a todas las edades, observamos algunas tendencias: las mujeres consultan más por dolor crónico que los hombres, especialmente entre los 40 y los 65 años. Esto puede estar relacionado tanto con factores biológicos como con aspectos sociales y culturales: mayor carga de cuidados, más exposición al estrés mantenido, y también una mayor predisposición a verbalizar el malestar.
Además, hay patologías específicas con claro predominio femenino, como la fibromialgia y la migraña.
Respecto a la evolución en los últimos años, se percibe un aumento en las consultas por dolor crónico. Esto puede deberse, en parte, a una mayor sensibilización y búsqueda de diagnóstico por parte de la población, pero también a factores sociales: precariedad, aislamiento, sedentarismo, sobrecarga emocional. Por eso es tan importante abordar el dolor desde una visión amplia, biopsicosocial, que no se limite a buscar una lesión estructural, sino que contemple también el contexto de vida de la persona y su historia, sus recursos y sus creencias. Solo así podremos ofrecer un acompañamiento terapéutico verdaderamente útil.
TdP.— Parece ser que el dolor se genera en el cerebro, no tanto en los tejidos, y que no necesariamente implica daño, ni el daño implica siempre dolor. ¿Podríais explicárnoslo con más detalle?
González y L. Valdés.— Solemos pensar que el dolor se genera en la parte del cuerpo que duele pero en realidad el dolor es una experiencia creada por el cerebro. Cuando el cerebro detecta una amenaza e interpreta que es potencialmente nociva para el organismo es cuando se genera dolor. Es una señal de protección generada por el cerebro basada en cómo interpreta una situación. La experiencia de dolor es generada para protegernos, es un mecanismo de defensa. Dolor no es igual a daño. Puedes tener dolor sin daño físico (en pacientes con dolor crónico o en miembros fantasma) o tener daño sin dolor (deportistas en competiciones, situaciones de alto nivel de estrés o cuando priva la supervivencia). Comprender esto cambia radicalmente cómo podemos abordar el dolor crónico.
TdP.— Este grupo nace con la vocación de educar sobre el dolor persistente. ¿Existiría la posibilidad de reeducar el cerebro, de desaprender y volver a aprender para lograr la disminución o reducción de un dolor con más de tres o seis meses de evolución, que ya no cumple su función de protección o supervivencia?
González y L. Valdés.— El dolor crónico es aquel que dura más de tres meses y ya no cumple su función protectora, a menudo podemos encontrar que ya no existe una lesión aguda o que se ha sanado, pero el cerebro continúa generando dolor porque está más sensible o alertado de lo normal.
El concepto de reeducar el cerebro surge de la premisa de que si el cerebro puede aprender a interpretar alertas que podrían producir dolor también puede desaprender: se trata de calmar o reconfigurar al cerebro alertado.
Este proceso de reeducación del dolor se consigue a través de la educación en neurociencia del dolor (entender cómo funciona éste mecanismo, deconstruir creencias y falsos mitos), planes de ejercicio graduales y técnicas psicológicas (mindfulness, terapia de la aceptación y compromiso, técnicas cognitivo conductuales).
El dolor crónico no implica necesariamente que el cuerpo esté dañado, sino que el sistema de alarma está hiperactivado, por eso es importante enseñarle al cerebro que no hay peligro, para que así deje de generar la respuesta dolorosa constante.
TdP.— ¿Qué posibilidades hay de intentar objetivar el dolor, como por ejemplo la escala de catastrofización en la fibromialgia? ¿Cómo se puede diferenciar del dolor simulado con el objetivo de obtener beneficios secundarios?
González y L. Valdés.— Podemos intentar aproximarnos a la experiencia de dolor del paciente a través de las entrevistas clínicas y ayudarnos de diferentes escalas para objetivarla, aunque el dolor es una experiencia compleja y difícil. No sólo medimos la intensidad sino cómo el paciente piensa y siente el dolor.
Las escalas no miden el dolor en sí, sino cómo lo viven las personas. En nuestro medio disponemos de múltiples escalas: EVA, NRS (escala del 1 al 10), cuestionario Brief Pain Inventory (intensidad del dolor e interferencia con la vida diaria), cuestionario Mc Gill (evalúa dimensiones sensoriales, emocionales y cognitivas).
La catastrofización es una forma desadaptativa de pensar sobre el dolor (anticipando lo peor, con sentimientos de indefensión y poniendo el foco sobre el sufrimiento). Se sabe que puntuaciones altas para éste tipo de pensamiento se asocian a más dolor, discapacidad y peor pronóstico. La Pain Catastrophizing Scale (PCS) evalúa diferentes dimensiones: la rumiación, la magnificación y la desesperanza.
Siempre partimos de la validación de los síntomas que nos relata el paciente, a través de la relación terapéutica establecemos un vínculo y hacemos una evaluación del proceso terapéutico. El acompañamiento y el conocimiento del contexto del paciente son básicos para establecer qué tipo de dolor padece la persona.
TdP.— ¿Qué opináis sobre la relación entre el dolor persistente y la depresión? ¿Puede llegar a hacer perder la razón? ¿El dolor persistente puede provocar una depresión o, al contrario, puede ser una manifestación de esta? ¿Y en el caso del estrés mantenido en el tiempo?
González y L. Valdés.— El dolor crónico nos afecta a todos los niveles cuerpo, mente y emociones. La depresión y el estrés sostenido pueden intensificar la experiencia de dolor y a veces el dolor es la única manera en la que una persona puede manifestar su sufrimiento más profundo. Tratar el dolor exige un enfoque integral que contemple las emociones y la historia de vida de cada persona.
El dolor persistente y la depresión tienen una clara relación bidireccional. Las personas con dolor crónico pueden tener depresión hasta en la mitad de los casos, el dolor sostenido en el tiempo puede producir un desgaste emocional importante, se puede afectar el sueño, la vida social. Se producen sentimientos de falta de control lo que facilita la aparición de síntomas depresivos. La depresión puede, a su vez, amplificar la percepción de dolor y empeorar la recuperación creando así un círculo vicioso.
Hay que tener en cuenta, además que ambos comparten vías neurobiológicas comunes y también se activan áreas cerebrales similares.
Clásicamente el dolor crónico inexplicable podría conducir a una estigmatización (especialmente en mujeres) y una invalidación por parte de los sanitarios. Cuando no se entienden los síntomas tienden a minimizarse, sobre todo si no encajan en lo que los profesionales hemos aprendido o integrado durante los años de formación. Hoy sabemos que el dolor persistente no es un signo de “locura” sino una alteración muy compleja del sistema nervioso. Aún así, el dolor crónico produce un sufrimiento emocional intenso, incomprensión social y aislamiento lo que puede llevar a crisis psicológicas importantes.
Existen también personas en las que la depresión no se manifiesta solo con tristeza sino también con síntomas físicos persistentes; dolor de espalda, cefaleas, fatiga. El cuerpo habla cuando la mente no puede expresar lo que siente, lo que añade complejidad al diagnóstico y tratamiento del dolor crónico.
En cuanto al estrés crónico, sabemos que activa de una manera constante el eje hipotálamo-hipófisis adrenal generando niveles altos de cortisol y otros mediadores inflamatorios. El cuerpo entra en un estado de alerta constante que probablemente alimente el ciclo del dolor.
TdP.— Cuando un paciente se presenta con un dolor y no se encuentran las causas, y en repetidas consultas se siente desatendido, aumentan las quejas y la desconfianza, con un bajo nivel de tolerancia a las limitaciones o invalidaciones. ¿Puede todo esto dar lugar a un cuadro de dolor crónico?
González y L. Valdés.— SÍ, este tipo de situaciones pueden favorecer la cronificación del dolor. Cuando una persona sufre un dolor crónico y no se encuentra una causa clara que lo justifique, es frecuente que empiece a sentirse incomprendida o incluso cuestionada en el entorno sanitario. Esto puede aumentar la frustración, la preocupación y la desconfianza.
Es muy importante acompañar emocionalmente a una persona que tiene dolor. Debemos validar ese dolor (el dolor SIEMPRE es real) y que la persona sienta que la podemos entender y queremos acompañarla.
Crear un clima de confianza es básico. En Atención Primaria tenemos la gran suerte de que habitualmente conocemos a los pacientes de una manera longitudinal y el vínculo ya está creado.
Es básico revisar no sólo qué hacemos ante el dolor, sino también cómo nos comunicamos con los pacientes. Validar su experiencia, explicar qué sabemos hoy sobre el dolor desde la neurociencia, y ofrecer estrategias activas y comprensibles, puede marcar una gran diferencia.
TdP.— ¿Qué opináis sobre el recurso a la medicina alternativa, a la medicina oriental, etc.?
González y L. Valdés.— Los pacientes que tienen dolor crónico pueden buscar soluciones en las terapias alternativas o a la medicina oriental, especialmente cuando no han encontrado alivio o respuestas satisfactorias en el sistema sanitario convencional.
Y es comprensible: cuando alguien sufre busca alivio, y en ocasiones, estas propuestas pueden ofrecer una atención más cercana e individualizada.
Sin embargo, desde un enfoque de la medicina basada en la evidencia y en la neurociencia del dolor, conviene preguntarse qué tipo de mensajes le estamos dando al sistema nervioso cuando recurrimos a ciertas prácticas. Si una terapia —aunque sea “alternativa”— transmite la idea de que algo en el cuerpo está dañado, bloqueado o “mal colocado”, ese mensaje puede reforzar la percepción de vulnerabilidad, alimentar el miedo al movimiento o la dependencia del tratamiento. En otras palabras, puede aumentar la sensación de amenaza.
Por eso, es fundamental que exijamos también un respaldo científico y coherencia con lo que hoy sabemos del funcionamiento del sistema nervioso y del dolor crónico. No se trata de cerrar la puerta a todo lo que no es medicina convencional, sino de evitar mensajes que contradicen los principios actuales de educación en dolor, y que pueden reforzar creencias inadecuadas o conductas evitativas.
TdP.— ¿Puede haber una experiencia traumática de dolor que genere una huella memorística, como una señal de alarma o pánico ante el dolor? Pienso por ejemplo een los primeros momentos de vida, como los grandes prematuros, o en intervenciones quirúrgicas. ¿Habéis tenido conocimiento de si podría existir algún tipo de correlación entre el dolor crónico y hechos ocurridos en la primera infancia?
González y L. Valdés.— Sí, parece coherente pensar que las experiencias tempranas de dolor, especialmente si son intensas, repetidas o mal gestionadas, pueden dejar una huella duradera en el sistema nervioso y en la manera de procesar el dolor en etapas posteriores de la vida. En contextos como el perinatal o en grandes prematuros, el sistema nervioso está en pleno desarrollo y es especialmente plástico y vulnerable por lo que, es probable que las experiencia impacten de una manera decisiva.
El dolor no solo se registra como una sensación física, sino que también se graba como una experiencia emocional y contextual.
Si se vive con miedo, sin consuelo, sin una figura que regule emocionalmente la situación, es más fácil que esa experiencia se convierta en una especie de “memoria de alarma”. Esto es lo que a veces llamamos una huella mnémica del dolor.
Además, hoy sabemos que el sistema de alerta del cerebro —el que anticipa peligros— puede quedar más sensible si se ha activado muchas veces en etapas previas. El sistema podría aprender “a doler” como una forma de proteger, aunque ya no haya una amenaza real.
Es un tema apasionante y complejo, pero lo importante es que abre la puerta a intervenciones más compasivas, que tengan en cuenta la historia del paciente, y no solo lo que “vemos” en la prueba diagnóstica.
Entrevista realizada por Carme Daunas.